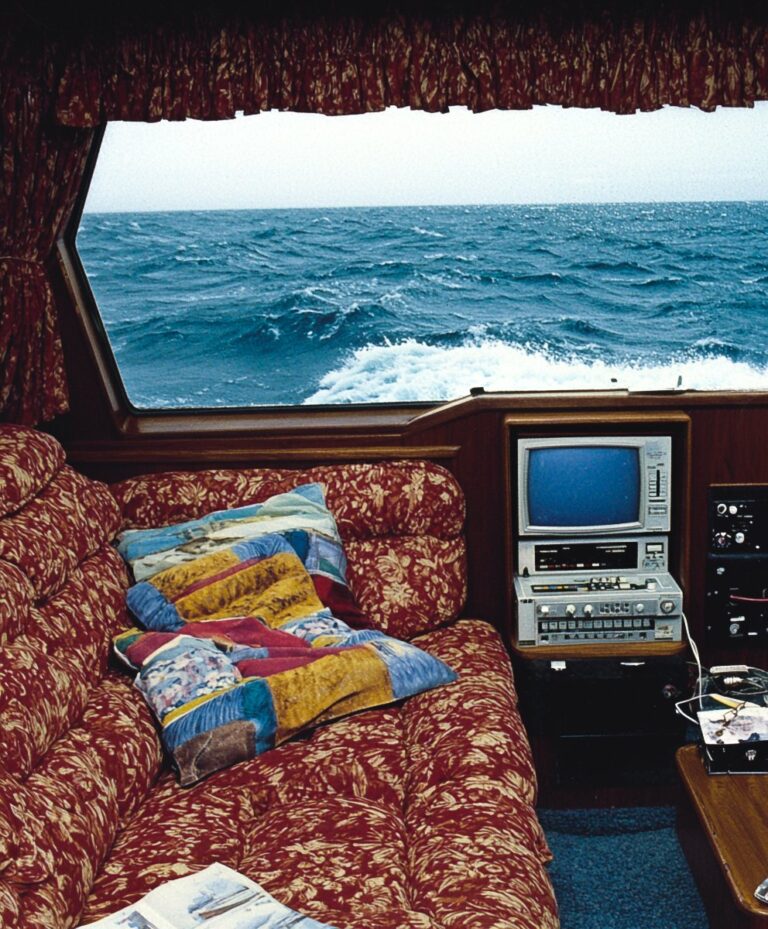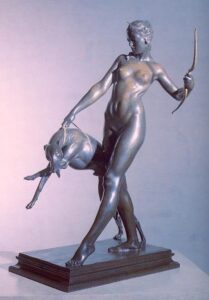Algo señalado por Pier Paolo Pasolini en la década del 70, pero que antes había observado José María Arguedas en los años 30, era que los intelectuales –mejor dicho: las capas medias intelectualizadas– tendemos a identificar la cultura con nuestra cultura, la moral con nuestra moral y la ideología con nuestra ideología. La gran diferencia con ambos momentos históricos es que hoy las capas medias intelectualizadas –que leemos y escribimos artículos como éste– accedemos a la posibilidad continua de expresarnos públicamente, lo que refracta en el hecho de sentirnos todos investidos de una misión de posicionamiento, incluso si no tenemos relevancia alguna en el debate público, mientras que vivimos bajo la figura del archivo integral.
¿Y qué significa esto? Observaba Christian Ferrer[1] que la situación de los individuos contemporáneos es inédita: expuestos voluntariamente al registro total de sus movimientos, invertían una situación milenaria. Durante largo tiempo, las personas que no tenían importancia social pasaban al polvo del olvido en la medida en que los registros se reservaban únicamente a quienes eran relevantes para la vida de las sociedades. Linajes familiares, nombres de comerciantes que rubricaban un contrato, catálogos de héroes, listas de amantes reales eran los hitos del relato de la historia, mientras que los esclavos, los campesinos, las personas anónimas y comunes eran eso, anónimas, y sobre todo comunes. Pasaban sobre la faz del mundo sin dejar rastros, o dejando tan pocos que recolectarlos y empezar a revelarlos significó una revolución en la historia.
Hoy la situación es la inversa: todo individuo, hasta el más nimio en importancia social o religiosa, hasta el más común, o precisamente por ser el más común, deja múltiples huellas diarias en la red, cuando no sus puntos de vista sobre todo tema. Esto pertenece a las cosas dichas y no amerita insistir. En cambio, lo que está en juego hoy en día es la trazabilidad del archivo integral. También su posesión y control. Por ejemplo, la técnica del carpetazo, pero también la fiscalización afectiva que nos penaliza por subir o avalar material en redes nos recuerda permanentemente las conveniencias y los inconvenientes del archivo integral.
La idea de archivo integral es una invención de Michel Foucault: las condiciones de archivo de una época imponen ciertos límites a la cultura que ésta no puede franquear: el sistema, por lo tanto, determina los enunciados que puede formular, las cosas que merecen ser dichas, conservadas, repetidas, aquellas que no existen y aquellas que tienen una sobreexistencia. Maneje o no la escritura, hay un archivo de cada cultura. Sea un soporte duradero o volátil, las condiciones de normalidad de una época y escenario se definen por el archivo integral.
En términos de acumulación, nuestro tiempo asumió la tarea de conservarlo todo y editarlo todo, y no sólo perdió en esto su principio de elección, sino que también indujo cambios acelerados en las formas, el tono y el contenido de lo que se expresa por el simple hecho de ser completado por cualquiera y de ser accesible para cualquiera. La disposición online de todo lo que hicimos, lo que dijimos, lo que apoyamos, aquello de lo que nos desdijimos o replicamos tiene efectos que empiezan a colaborar en un insistente tono moral de lo que se publica. La conciencia de que el archivo no es mero registro sino que llega a su punto clímax como acción punitiva es un hecho general. Y esto actualiza una sempiterna pregunta que acosó siempre al intelectual moderno o, en su versión actual, a quien debe pronunciarse para tener existencia real, aun cuando poco podamos sospechar de su vida mental: ¿cómo aparecer como comprometido cuando se traiciona permanentemente aquello por lo cual se alza la voz? ¿Cuáles son los signos a dejar para una posteridad sin mancha? Las tribulaciones a las que esto conduce parecen llevar también a una única respuesta: moralizar, recrear un conservadurismo de adultos desengañados que, por fin, entienden que el riesgo de impugnarlo todo es alto y que, de hacerlo, se perderían años de vida por una respuesta atropellada –como cuando, ante la infidelidad de una star de la farándula, un conjunto de panelistas se pregunta: ¿cómo esa persona va a tirar por la borda dieciocho años de matrimonio porque se le cruzó otra? ¿Cómo tiraría por la borda semejante inversión?
Que algunos grandulones de más de treinta se dediquen a moralizar, vaya y pase, porque nadie esconde que la vida cultural es perpetua especulación. El risible miedo a perder followers de Cande Tinelli[2] no da tanta gracia cuando se trata de perder contratos de asesoría, cargos públicos o un lugar de visibilidad intelectual. El hecho puede encolumnarse entre los movimientos de creación de una autoidentidad tasable en un mercado en el que la opinología es el vector de riesgo y, además, lo único que se pide. Más riesgoso, como nota aparte, es el vendaval moral que azota a los más jóvenes, o, mejor dicho, a los realmente jóvenes, que todavía no tuvieron tiempo de acumular y ya tienen miedo de perder; pero, como decía Deleuze, a ellos [los jóvenes] les corresponde descubrir para qué se los usa, “como sus mayores descubrieron no sin esfuerzo la finalidad de las disciplinas”.
Mientras tanto, para todos, los elementos con los cuales moralizar se cuentan en los dedos de una mano, como ciertas palabras sazonadas a criterio: “empatía”, “defensa de las minorías”, “inclusión”, “oposición a la violencia”, “crueldad”, todas usadas sin saber si su poder es realmente defensivo (sabemos que las palabras del expresidente Alberto Fernández contra el patriarcado no lo protegieron ante una denuncia por violencia de género). Nadie tiene la culpa: hace muy poco tiempo que estamos en condiciones de entender de qué se trata esto del archivo integral.
Es sabido que las masas encarnan fenómenos de tipo náutico o aéreo: la marea, el oleaje desbocado, el vendaval destructor que cae sobre quien se equivoca, el maelström que nos hunde en el oprobio[3]. Circulan en permanencia distintos tópicos que invitan a pronunciarse: si está mal o bien intervenirse el cuerpo –si es signo de empoderamiento o sojuzgamiento–; si está mal o bien que se saque el dibujito de la cocinerita negra de la harina Blancaflor; si está mal o bien tener una relación con una persona casada; si está bien o mal criar infantes de tal o cual manera; si está bien o mal comer alimentos orgánicos o industriales. La lista es infinita, pero lo que importa es la tácita pregunta: ¿estaría bien o mal?
Al igual que hizo la cultura de la televisión durante al menos tres décadas (hasta que fue reemplazada por la cultura de internet), la cultura de las plataformas impone modos de vida, de usos, de habla; pero a diferencia del ariete publicitario, que imponía modos de vida por medio de la imagen, ahora se agrega un justificativo moral. Siempre la adopción de usos publicitarios fue un hecho de cultura, pero no hizo falta, hasta el día de hoy, la justificación moral, porque el consumo era, lisa y llanamente, equivocada o certeramente, placer. Lo cual deja una nueva pregunta: ¿por qué sería necesario justificarse? ¿Y por qué hacerlo en términos morales?
Una sociedad que se justifica permanentemente es una sociedad de culpables. Pero los intelectuales (y podríamos agregar los de tipo progresista), ¿serían culpables de qué? Conviene dejar de lado la explicación según la cual quien no deja de hablar sólo quiere hablar de sí, es decir, que el único móvil de todo pronunciamiento sería narcisista. Es cómodo, es fácil, aunque también sea en parte verdadero. En contraste, la idea de culpabilidad puede orientarnos mejor. Sobre esa idea, o mejor, sobre ese sentimiento, podríamos tejer conjeturas que apuntan al pasado, pero también a algo visible en tiempo presente. En principio, esas capas medias son culpables de encarnar un consumismo cuyos valores solamente se expresan en el plano existencial (es decir, en las opciones de vida, desde el barrio al que se va a comer al tipo de edificio en donde se vive, desde las vacaciones que se anhelan a la marca de celular que se calienta entre las manos) mientras que, en tanto que ideología, parece vetado a la conciencia de los expertos en análisis ideológicos. No se trata de que, en la mente insondable de esas capas medias intelectualizadas (muchas veces alfabetizadas universitariamente y en general tituladas), la defensa retórica de los que menos tienen, la adscripción a ideologías populares, cierto apego a lo público –que se expresa mejor para los demás que para uno mismo, como ocurre con la salud pública– sean un contrasentido en relación con el vector de la conducta de consumo. Muy por el contrario, es su contraparte necesaria. “Cuánto leería si tuviera tiempo y cuánto me ocuparía del mundo si pudiera” es su expresión caricaturizada y certera.
Por suerte, hasta hace poco tiempo, el archivo no era fácilmente consultable, incluso si ya tendía a conservarlo todo. Por ejemplo, varios deben estar agradeciendo que el archivo integral de la década de los noventa no esté a libre disposición digital (todavía hay que trabajar para conseguir sus rastros analógicos), porque entonces nos preguntaríamos cómo ciertos personajes todavía rampantes y de ceño concienzudo y comprometido pudieron decir lo que dijeron o avalar lo que avalaron. No hay acá ninguna intención de carpetazo, aunque sí la voluntad de señalar que todos los argentinos hicieron un trencito detrás de ese líder que había dado la gran vuelta de campana desde los desiertos riojanos a los vergeles del capitalismo global para opinar, en favor o en contra, y que en la confusión de la chanza, los dislates narrados por libros, protagonistas y testigos, también era “normal” celebrar las colas del verano, ponderar las buenas ventajas de abonarse al Club del Vino, salir, bailar, preguntarse quién había matado a Poli Armentano, tomar y comer productos importados, no entender cómo el Nono Pugliese se había resbalado de un techo escapando de los paparazzis un segundo antes, en términos de la larga historia, de que la propia época lo hubiera obligado a sacarse varias selfies en ese mismo lugar. En suma, una sociedad frívola y corrupta que dejaba como herencia la negación de sí, y entonces la negación de su archivo. Aunque esto también pertenece al rubro de las cosas dichas y conviene no repetirlas para no aburrir.
Ya no estamos en los noventa, le pese a quien le pese. Ni vivimos con inocencia nuestros arranques intempestivos de “opinología”, ni es nuevo el descubrimiento de la alianza entre el material de entretenimiento y la ideología. Incluso así, el gran punto ciego de quienes moralizan es aceptar que las redes y las plataformas son las dueñas de nuestro tiempo sin trabajo. Ya lo decía Hannah Arendt: la realización del deseo, como pasa en los cuentos de hadas, puede ser contraproducente, y dado que somos una sociedad de trabajadores a punto de ser liberada de las trabas del trabajo (por ausencia, reducción o delegación) desconociendo otras actividades más elevadas y significativas por cuyas causas merecería ganarse esa libertad, nos convertimos en una sociedad de trabajadores sin demasiado que hacer. El veredicto es tajante: “nada podría ser peor”. Así, consumimos material de entretenimiento mientras creemos que pensamos, y al mismo tiempo absorbemos otros nuevos patrones de conducta que hacen que nuestro único real trabajo sea consumir. Ese es el modo en el que movemos las fuerzas productivas. En ese esquema, el tono moral nos vuelve adictos a todo lo tranquilizador que sostenga el mundo tal como lo entendemos mientras creemos que nos exime, a la vez, de ser culpados. Nos miramos permanentemente en ese espejo mental (la selfie de la buena conciencia) sin percibir que distorsiona. Hacemos una curaduría de nuestra imagen pública para caer bien parados en caso de que nos convoque un futuro donde, con seguridad, no importaremos tanto. No obstante, cada tanto aparece una dolorosa conciencia que silenciamos: no dejamos obra sobre el mundo.
Hay en ese tono moral lo que Pasolini denominaba una urgencia extorsionadora al mismo tiempo que una tolerancia al poder: una urgencia extorsionadora para observar la hilacha en el prójimo y una tolerancia al poder cuando lo sostengo en aquello que le es sustancial. Respecto de esto último, el resultado es un palabrerío cebado en su vocación de no decir nada que martillea sus palabras clave. ¿Pero qué pasaría si me hicieran observar que no sirve de nada preocuparme por el “calentamiento global” si no puedo privarme del último iPhone, o si mi compostera es apenas un encubrimiento del hecho de que me da asco tomarme el transporte público y entonces no puedo prescindir de mi auto, o si no puedo hablar del mundo si no estoy dispuesto a salir del perímetro de mi barrio, donde creo que pasa todo? Seguramente mordería como un perro salvaje la mano que me trae esa verdad y, si pudiera, intentaría impugnarla con alguna falacia ad hominem, argumento por excelencia de los faltos de argumentos. Y pronto volvería a mi medioambiente repleto de comentarios sobre las ficciones producidas por las plataformas, colmado de debates organizados en torno a algunos streamings, ilustrado con la celebración permanente del yo en la literatura, en suma, el lugar donde se hace realidad un tipo de mentalidad que se caracteriza por la sensación de ser disidente (dando crédito a su sinceridad), mientras se expresan en él todas las cuerdas del poder real. No hay duda de que este poder de expresión es de tipo represivo, castrador, estéril –basta ver los modos de enunciación de las opiniones personales de toda naturaleza– y de que carece de cualquier núcleo ideológico que pueda subsistir a los giros políticos que indicarían reposicionamientos pragmáticos. De hecho, el recurso al pragmatismo específico de la política suele ser el paragolpes para justificar giros insostenibles en la lógica del archivo integral.
No puedo decir, en lo personal, que estas consideraciones me parezcan angustiantes. Pongo mi fe en quienes pronto nos reemplazarán. Además, cada tanto me entrego a la contemplación de alguna estrella fugaz en el cielo del archivo integral cuya hermosura se deshace en el polvo de la noche. Hacia el año 2014, por ejemplo, una exmodelo de la década de los noventa, staff Dotto, y una de sus novias durante esa década, Daniela Urzi (que más adelante se casó con un empresario, después tuvo un hijo, después él fue preso y después ella se divorció para volver a Buenos Aires donde divide su vida entre un departamento en Palermo y un barrio privado de Tigre) presentó un libro titulado Teddy and I, inspirado en el osito Teddy, al que hacía posar, como fotógrafa, con distintas mujeres del mundo del teatro y la farándula. Vestidas con lencería, ellas se plantaban ante un lyncheano e inmenso oso masculino. “¿Cómo se le habrá ocurrido a Daniela sacarle el osito al chico [era el preferido de su hijo] y ponerlo en la cama con las amigas en tanguita, haciendo de proxeneta, rocker, gigoló?”, se preguntaba en una reseña en Las/12 Marina Mariasch[4].
Lo que hoy no parece tan normal (el libro, la gente, la idea, las imágenes con Teddy de Mónica Antonópulos o Lali Espósito, la escena) era tan normal hace diez años que nadie lo recuerda. ¿Está bien o está mal? Es irrelevante. Sólo es un efecto del archivo integral: el sistema determina los enunciados que se pueden formular, las cosas que merecen ser dichas, conservadas, repetidas, aquellas que no existen y aquellas que tienen una sobreexistencia. También aquellas que son irrelevantes, aunque queden registradas y no hagan obra. Incluso si son un libro. ///// DB
[1] “El adentro sin afuera. Internet y el control de la población”, en Futuro presente. Perspectivas desde el arte y la política sobre la crisis ecológica y el mundo digital. Buenos Aires, Universidad Torcuato Di Tella-Editorial Siglo XXI, 2019.
[2] https://youtu.be/j1KVThIj6OY. Minutos 9:18 a 9:25.
[3] De lo que se ocupó Elías Canetti en su monumental ensayo, Masa y poder. La masa para Canetti se animiza, paradójicamente, al convertirse en elemento natural: se vuelve arena, tiene las mismas propiedades del fuego, se cierra en círculo en el espectáculo, se abre para crecer de forma ilimitada, mantiene su vida en el aumento y la repetición, se organiza a partir de “cristales de masa”.
[4] Teddy and I. https://www.youtube.com/watch?v=awALIRfd_28 Marina Mariasch lo reseñó en Las/12.: https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-9552-2015-03-06.html