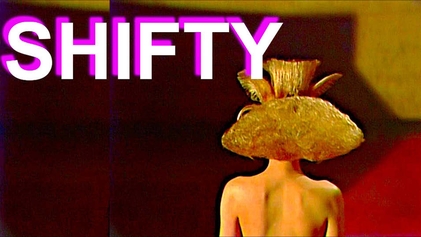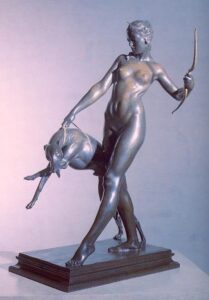Bruno, el perro intersexual
Bajo las luces del estudio de televisión, el perfil del perro ocupa tanto espacio como el de su dueña, una señora rubia y pudorosa que lo abraza con ternura maternal. El periodista queda fuera del encuadre y su presencia nos llega únicamente a través de la voz que dirige las preguntas. Lo que sigue se presenta así: Bruno nació con rasgos intersexuales. Sin embargo, el interés del entrevistador no es clínico, sino doméstico. Las preguntas evitan la etiología y se concentran en la vida emocional de la familia: ¿cómo asimila su hijo la noticia?, ¿van a seguir adelante con la operación de reasignación de género que les propuso el veterinario?, ¿pensaron un nombre de mujer para el perro? El foco es menos la anomalía biológica que la gestión afectiva de una identidad nueva dentro del hogar.
Hay algo sugerente y al mismo tiempo repulsivo en el zoom de la cámara sobre los belfos del animal, como si en cualquier momento pudiera deslizarse hacia otras zonas húmedas de su anatomía. Mientras escuchamos el relato de la dueña, podemos representarnos el momento en que la familia notó con preocupación un cambio en los genitales de Bruno. Una imaginación más especulativa nos llevaría a la escena donde el veterinario examina las zonas pudendas del perro y diagnostica el proceso benigno, aunque irreversible, por el cual se transforma progresivamente en hembra.
Por más banal que parezca, la escena del perro concentra el típico exceso de realidad con el que Adam Curtis reúne varios niveles de sentido a la vez. Por un lado, muestra el intento de subjetivación animal, su incorporación a la familia nuclear y el anticipo de su función sustitutiva para las parejas sin hijos del futuro inmediato. Por otro, las preguntas sobre la sexualidad del perro y sobre la forma en que sus dueños negocian su nueva identidad delimitan el clima de desorientación en el que prospera el pathos de la libertad de elección. En un registro más amplio, la escena se adelanta a las reconfiguraciones identitarias atadas ya no a la lucha de clases, sino a la customización de la propia imagen, al autodiseño como terreno último de la subjetivación y a la huida hacia delante como antídoto precario contra la melancolía y el desequilibrio.
Con esta viñeta, Curtis anuncia que nos encontramos fuera de toda condición estable. Si forzamos la analogía al terreno político, podríamos decir que el “eje hormonal” de Bruno —la cadena de determinaciones que aseguraba su continuidad biológica— pierde verticalidad, y con él se afloja también un orden simbólico. Esto trae consecuencias caóticas e impredecibles para la dinámica familiar. El entorno acusa el shock y, pasado el susto, lo acepta con docilidad. Ese asentimiento apenas voluntario es también el murmullo de la cultura individualista que por esos años prospera hasta un nivel subconsciente, incluso físico. De ahí que el entrevistador privilegie la psicología familiar antes que las explicaciones causales o biológicas de la transformación del perro. De esta forma, ante la marea de fenómenos impredecibles que componen el exceso de realidad, la reflexión se convierte en pura escenografía, un montaje para la autodegradación sentimental y el despliegue teatral de la conmiseración narcisista.
Y, sin embargo, hay algo genuinamente conmovedor en la escena. En su retirada hacia el marco de la periferia vital, la dueña de Bruno se aferra a los valores humanistas de la compasión, el cuidado y el respeto. Su angustia nos angustia. En definitiva, este exceso de realidad, y el hecho de que ocurra en un set de televisión, no es para nada menor y funciona como una ventana a través de la cual la disolución de las categorías tradicionales revela un paisaje etéreo y atormentado. El sentido de esa angustia está en que condensa un punto de resistencia frente al conflicto generacional, una espera disfórica ante la inminente desestabilización de las relaciones materiales y simbólicas del pasado.
La escena del “perro trans” condensa también el método Curtis: un pacto narrativo que exige una posición activa del espectador al forzarlo, frente al sinsentido de la época, a reponer por sí mismo el significado de lo que ve. Ese procedimiento se prolonga en la dinámica del montaje. La historia se remixa sin demasiada explicación, como si la misma sucesión de imágenes trabajara hacia la reconstrucción del criterio de realidad. Ahora bien, si extendemos ese montaje en el tiempo y lo trasladamos a nuestra geografía, donde el asunto de los perros inexistentes es materia sensible de interés nacional, podemos imaginar el recorte curtisiano de la entrevista en la que el presidente presentó una “prueba de vida” de su perro en medio de una trama pública de sospechas, clonaciones y relatos superpuestos. El efecto sería el mismo: mostrar cómo lo que parece grotesco o marginal se transforma en la superficie donde se revelan las tensiones más profundas de una sociedad. El presidente llega al canal vistiendo un mameluco de YPF. A su lado, un mastín afectivamente indiferente se muestra inquieto, como si el estudio fuese una jaula de vidrio. “Acá está —dice—, es uno de los cinco. Es de verdad, ¿viste?”. A continuación, se anuncia una donación para organizaciones de rescate. El perro se levanta y se va. La coreografía es hipnótica: aparición sorpresiva, perro presentado, gesto solidario, charla extensa que desborda lo canino hacia la política. Now that’s good television. Curtis pondría el plano fijo y dejaría que el montaje haga el resto.
Talleres de expresión personal
Unas cinco décadas antes de que las grandes empresas obligaran a su personal a asistir y participar en diversos workshops de liderazgo, trabajo en equipo o deseos para el futuro, actividades hoy conocidas y forzosas en las que tanto el autoengaño de los empleadores como el de los empleados discurre por los carriles perversos de una auténtica productividad subjetiva, lo que primero apareció en el horizonte declinante del mundo del trabajo fueron los talleres de expresión personal. Adam Curtis empieza Shifty con un registro silvestre de uno de esos talleres de expresión personal con éxito en Inglaterra, mostrando que la extraña dinámica grupal y las órdenes del maestro no se distinguían todavía del estilo sectario y sexualmente manipulador de quienes, hasta hoy, ofrecen de manera corriente clases de teatro para adolescentes.
El maestro de expresión personal, frente a un auditorio repleto de aspirantes, guía a una mujer joven cuyo tono debe reafirmarse una y otra vez a medida que repite más fuerte y más claro una frase sobre la importancia de sus decisiones. La sesión de ensayo es tan real como el anhelo multitudinario de una voz propia, y todo nos sugiere que el mundo es un escenario en el que hombres y mujeres funcionan como simples actores con sus entradas y sus salidas. Pero ese viejo mandato shakesperiano, sin embargo, se prepara para cederle cualquier vestigio de especulación metafísica a las duras realidades psicopolíticas de la Gran Bretaña de Margaret Thatcher, donde el monetarismo, la desindustrialización y la liberalización de las fuerzas del mercado van a deshacer rápido cualquier certeza particular o colectiva previa y luego reharán y gentrificarán a casi todas las ciudades.
“The Land of Make Believe”, como Curtis llama a la primera parte de su documental, alude a la urgente necesidad de empezar a creer que es uno mismo, el individuo único, completamente singular e independiente de cualquier voluntad ajena, quien define el éxito o el fracaso del siguiente paso de su vida. ¿Cómo dejar pasar, entonces, esta herramienta de capacitación para el instrumento de la conciencia? Por la fascinación de sus alumnos es fácil intuir que ni siquiera el maestro con actitud de gurú que despliega los ejercicios de oratoria podría haber anticipado en aquel momento que la expresión personal, pronto, dejaría de ser una excentricidad limitada a quienes sufrían severas dificultades en el terreno de la sexualidad –cuya liberalización cumpliría otro rol fundante en la masificación de todas las tecnologías de la comunicación– y se transformaría en un add-on muy sensible para el progresivo desenvolvimiento de toda la vida humana. Pero nosotros sí lo sabemos. Y la contemplación de esos espectros del presente hace que Shifty empiece a jugar con nuestra conciencia.
Sabemos que los empleados de cuello blanco que evolucionaron hasta convertirse en managers estarán entre los primeros en elaborar la expresión justa de sus nuevas personas en un nuevo mundo. Luego llegarán los viejos magnates y los nuevos CEOs, y después los políticos tradicionales, y por último el pueblo llano, emancipado, al fin, de los limitados focos y encuadres del periodismo y la televisión. ¿Y qué empezarán a contarnos unos y qué empezaremos a contarnos nosotros? En parte nuestras grandes expectativas, pero a fuerza de realidad, también, nuestras grandes frustraciones.
Curtis es astuto cuando incluye una entrevista a Kate Moss durante su prime en la que ella misma, con una hermosa cara de circunstancia entre sombras que sugieren intimidad, narra los terribles sufrimientos de una top model. El triunfal discurso de la victimización, en su versión más primitiva, ¿comenzó desde abajo? ¿O fue descendiendo y devaluándose desde arriba? De una u otra manera, Shifty no se demora en sugerirnos que todo lo que hoy creemos que define a nuestra personalidad, eso que diseñamos y subimos a las redes a cada instante con la esperanza de aportar al mundo el brillo singular y valioso de nuestra existencia atomizada y nuestra incomparable identidad, es la versión extendida, digital y omnicomprensiva de esos primeros talleres de expresión personal.
La democratización del lujo
Una mujer joven despliega sobre la cama su colección de carteras de diseñador. Los bolsos se amontonan en desorden, bajo la mirada de polaroids y postales que empapelan la pared. El precio de las carteras, que ella anuncia con orgullo mientras cuenta la historia detrás de cada compra como un cazador mostraría cabezas de león y rifles, resulta sórdido en contraste con la austeridad del dormitorio y su aspecto descuidado. Para ser caritativos, digamos que todo en ella resulta muy poco aesthetic. En resumen, es la habitación de un adulto detenido en la adolescencia, el altar de una personalidad identificada a un único fetiche de consumo. La escena forma parte del episodio titulado “The democratisation of everything”, en el que Curtis examina las consecuencias vitales de una psicología de masas orientada a sublimar el estancamiento social en consumos hedonistas y dislocados.
Detrás de esta eficaz arquitectura del deseo, sugiere Curtis, se encuentra lo que Bernard Arnault, CEO de Louis Vuitton Moët Hennessy, bautizó como “la democratización del lujo”. Un proceso por el cual la industria de la haute couture conquistó las aspiraciones de las clases medias, incapaces de acceder a trajes o vestidos exclusivos, pero dispuestas a endeudarse para pagar perfumes, bolsos o accesorios de las mismas marcas. Ahora bien, todo deseo requiere un ritual, y para que este pudiera sostenerse en el tiempo hacía falta un escenario que lo dramatizara. Por lo tanto, añade Curtis, para que la democratización del lujo funcionara, la alta costura debía transformarse primero en un espectáculo de masas. En consecuencia, los desfiles de moda pasaron a ser el sustrato aspiracional, el teatro en el que los desclasados refractaron sus sueños en la letanía de un consumo sin fin.
En medio de esa marea de ambiciones desreguladas, Curtis reconoce en la figura de Alexander McQueen la escenificación más icónica de la impotencia política de fin de siglo. El hijo menor de un taxista y una maestra, McQueen deja la escuela a los dieciséis, aprende el oficio de sastrería y logra ingresar en la universidad pública de Londres, donde estudia diseño de indumentaria. En 1992, presenta Jack the Ripper Stalks His Victims como trabajo de graduación. La colección, que como el título sugiere se inspiraba en las mujeres descuartizadas por el primer asesino serial de la historia, impulsa su carrera y lo catapulta al centro de la alta costura londinense. Pero lejos de horrorizarse con el tanatismo queer y la misantropía que sus detractores le reprochaban, Curtis identifica en Mcqueen un síntoma cultural, la forma visible de las consecuencias espirituales de la anomia y el individualismo de la época. En ese sentido, las colecciones de Mcqueen funcionan como un teatro del teatro, un montaje que dramatiza la perversidad con que los gobiernos laboristas disimulaban su impotencia para proponer una alternativa,mientras todos —Mcqueen incluido— se hundían en consumos hedonistas y ostentosamente frágiles.
En este cruce entre política y moda se perfila el gesto curtisiano: mostrar cómo los lenguajes culturales anticipan lo que la política niega. Por lo tanto, dice Curtis, mientras el gobierno de Tony Blair se esforzaba por encontrarle un sentido patriótico a las celebraciones del nuevo milenio, McQueen, “que sí entendía lo que pasaba en Inglaterra”, presentaba la colección Voss. El desfile se organiza en torno a un cubo de espejos que obliga al público a contemplarse durante dos horas antes del inicio. Cuando se encienden las luces, el interior revela un pabellón psiquiátrico. Las modelos deambulan con pasos narcotizados, envueltas en vestidos que parecen vendajes húmedos sobre una herida invisible. El mensaje es simple pero efectivo. La instalación escenifica la ilusión de libertad mientras el espectador descubre su encierro en un panóptico estetizado. La pasarela, por otro lado, representa el simulacro moribundo de la democracia moderna reducida a un espectáculo grotesco.
En definitiva, Alexander McQueen es el antihéroe de Shifty, alguien que mira desde adentro de la maquinaria simbólica del poder y que, en lugar de denunciarla, elige dramatizarla. Al mismo tiempo, el hecho de que el argumento de venta para sus productos consista en exhibir la necrosis espiritual que hace posible ese mercado revela la lógica de la “falsa crítica”, un gesto que parece subversivo pero está condenado a ser domesticado por la misma maquinaria que lo produce. En este punto, Curtis parece alcanzar una suerte de anagnórisis en la que se reconoce peligrosamente cerca de McQueen. Esa cercanía lo lleva a interrogarse sobre su propio método, como si el documental se confesara parte de la trampa que describe: “Or is this just another feedback loop of nostalgia? Repeating sounds, dreams and images of the past. Which is the way the system controls you. And is the way this series was made.” La duda final no es un gesto de modestia, sino la constatación de que incluso el documental más incómodo existe dentro de la misma lógica del simulacro que describe. El montaje se revela como trampa, y esa revelación es también su verdad.
Hacia el multiverso
Otro antihéroe clave de Shifty es Stephen Hawking, el astrofísico cuya fusión paulatina con las máquinas mediante las cuales hablaba y se movía terminó por acercarlo aún menos a la caricatura de un archi-villano de James Bond que a la evolución científica de sus teorías sobre la realidad y el universo durante los mismos años en que Thatcher gobernaba. Hawking, encumbrado primero como teórico de las singularidades espacio-temporales y elevado más tarde a triunfal divulgador científico –la auténtica voz de la técnica y la ciencia– es, además, el protagonista de una pequeña desavenencia conyugal en la que el tercero en discordia resulta ser Dios.
Su primera esposa, Jane Wild, nos cuenta Curtis, sobrellevó la esclerosis lateral amiotrófica de Hawking con un compromiso indubitable. Aunque las cosas se enturbiaron cuando ella, una católica convencida, empezó a sentirse incómoda por el hecho de que su marido se propusiera demostrar la inexistencia de Dios. Curtis cuenta en una entrevista que al repasar el material de archivo en la BBC para Shifty llegó a conmoverse al ver a Hawking, en su silla de ruedas motorizada y con su popular sintetizador de voz –otro objeto sensible a lo largo de todo el documental–, dándole las buenas noches a su hijo.
Aun así, el mismo hombre que se consideraba capaz de conocer “la mente de Dios” mediante teorías sobre el Big Bang y los agujeros negros terminó proponiendo la idea de que infinitos universos podían ocurrir en infinita independencia mutua, trasladando al ámbito de la astrofísica la misma premisa racional que Thatcher creía haber encontrado en las reglas del neoliberalismo: universos particulares con realidades particulares para individuos particulares, como muestra “The Grinder”, la cuarta parte de Shifty. La apuesta por una explicación racional que unificara las leyes que rigen la galaxia, no obstante, fue insuficiente para Jane Wild, y por eso Hawking se divorció y se casó con Elaine Mason, una de sus enfermeras.
Pero, más allá de esta desavenencia conyugal, la expectativa híper-racional en las leyes aparentes de la economía de mercado tampoco fueron suficiente para que Thatcher equilibrara desde el Estado la dinámica financiera del neoliberalismo, ni tampoco resultaron confiables a la hora de que las personas se comportaran de un modo más inteligente. Estas tampoco son novedades, aún si Curtis solo quiere volver a jugar con nuestras conciencias al hacernos espectadores del inefable proceso de mutación de nuestras almas bajo las fuerzas liberadas del mercado. ///// DB
¿Te interesaron estas ideas? Entonces podés escucharnos en Metaparanoia: