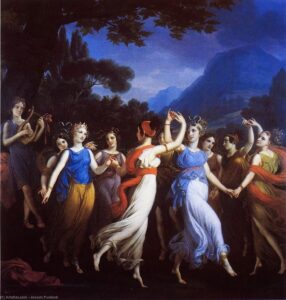El cyberpunk, primero como género literario y más tarde como estética pop replicada hasta la diseminación memética, ¿no es el síntoma cultural de lo que Slavoj Žižek definió como la fantasía perversa definitiva de nuestra época? El sujeto contemporáneo, dice Žižek, no quiere despertar, sino que quiere la ilusión de despertar mientras sigue entregándose pasivamente a los designios del Otro. En otras palabras, como sociedad preferimos la performance de la resistencia antes que la auténtica resistencia. Y esa es la farsa de la modernidad que el cyberpunk detectó desde su estado embrionario, estetizó con una precisión hiperbólica y, en un giro trágico, contribuyó a cristalizar el paisaje tecnofeudal a nuestro alrededor.
Para los más curiosos sobre los pormenores epistemológicos de tal “tragedia”, es indudable que los modos de leer de nuestros actuales amos tecnofeudales fueron, alguna vez, los modos de quienes solían ser llamados hombres de ciencia. Y es a partir de esta oposición general entre literatura y ciencia, o para decirlo con claridad, entre el espíritu científico y el espíritu humanista, donde deberíamos buscar el paso en falso no a partir de una diferencia sustancial en el objeto de interés, sino en el abordaje creativo a su alrededor. A grandes rasgos, la ciencia nos brinda el conocimiento conceptual de una situación, mientras que el arte nos brinda su experiencia, “lo que es evidente a la ideología”, como dice Terry Eagleton. La paradoja es que tal ideología, a su vez, orienta el discernimiento completo de la ideología que define la producción del conocimiento científico.
Podríamos imaginarnos así la siguiente escena fundacional: en los oscuros garajes donde a finales de los años ochenta del siglo pasado comenzó a germinar Silicon Valley, hombres como Steve Jobs, Bill Gates o Serguéi Brin encontraron en Neuromante una historia fascinante. Pero en vez de hacer una lectura crítica meramente explicativa de la novela e identificar en la pérdida de la libertad humana un drama inevitable, hicieron una lectura interpretativa cargada de proyecciones y especulaciones a propósito de lo que debería haberse hecho de una manera distinta para llegar a un desenlace diferente. Y fue esta lectura interpretativa la que aquellos jóvenes “nerds” impusieron en Silicon Valley, por lo que la advertencia de Neuromante se leyó entonces “como lo que había que hacer”, aunque evitando aquello que convirtiera a ese “algo” en ominoso, como si el ciberespacio pudiera disociarse de su componente ideológico alienante y colonizador del mundo y la vida. Esta operación de lectura fue tan audaz y concluyente que la obra de autores como William Gibson y Neal Stephenson se convirtió en un régimen simbólico, un auténtico manual de operaciones a escala planetaria.
El segundo paso fue la “histerización” de la sociedad, con su demanda perpetua y al mismo tiempo crónicamente insatisfecha de atención y sentido, demanda que actualmente alimenta el ecosistema libidinal de las redes. Pero para entender la lógica de este proceso quizás conviene concentrarse antes en la psicodinámica implícita en la transición de la estética a la política cyberpunk. En primer lugar, esto quiere decir que la participación dócil de las masas no es circunstancial. Por el contrario, es la pieza indispensable que vuelve operativo al experimento cyberpunk. Esa disposición obediente se sostiene, entre otras cosas, en la fantasía perversa definitiva: una mezcla de sumisión y libertad en la que el ciberespacio —que no es otra cosa que un artefacto literario que Gibson llamó “Matrix” en la novela Neuromante— se percibe como un producto realmente existente de la técnica moderna.
La dinámica del sometimiento
En última instancia, somos conscientes de que el ciberespacio no existe como tal, de que no abandonamos el cuerpo al entrar en la web y de que las redes sociales son, en palabras de Gibson, una “alucinación consensuada”. Sin embargo, actuamos como si fuera real. En ese sentido, el cyberpunk funciona en una doble clave. Critica el sistema tecnológico y global que retrata, pero al mismo tiempo lo estetiza y lo habita con fascinación. Y es en ese pliegue donde reside el núcleo irónico que distingue al cyberpunk de las utopías y las distopías tradicionales.
Por otra parte, insistir exageradamente en el carácter “desalmado” de las corporaciones que cartelizan nuestra existencia digital es la forma habitual de desconocer el complemento que sustenta la dinámica del sometimiento. Para ilustrarlo con una imagen que todos conocemos, cuando en la película Matrix Neo despierta en su cápsula amniótica y abandona la Matrix, lo que ve no es la realidad encubierta por la simulación, sino la fantasía inconsciente que la sostiene: la de ser pasivizados y dominados por una entidad supraindividual que se alimenta de nuestra energía.
Paradójicamente, son las propias condiciones técnicas del ciberespacio —entornos virtuales bajo el signo de la intercambiabilidad— las que nos conceden la distancia suficiente para autoobservarnos. En consecuencia, la virtualidad funciona como un prisma a través del cual la operación narcisista más básica, que consiste en darle coherencia y unidad a nuestra propia imagen, se fractura. Ahora bien, en la fricción entre el deseo de integración y la evidencia de la dispersión emerge un estado reflexivo particular—llamémoslo paranoia lúcida— que oscila entre la conciencia crítica y la sospecha permanente de que ya somos, ante todo, datos observándose a sí mismos, y quizás controlados por alguien más.
¿Y no es este es el punto exacto en el que el cyberpunk se reafirma como diagnóstico espiritual de la época? Su poder premonitorio tiene menos que ver con la especulación tecnológica que con la anticipación de una psique colectiva victimizada y solipsista, aunque, en honrosas ocasiones, todavía capaz de ironizar sobre sus propios modos de subjetivación. Al respecto, Peter Sloterdijk dice que la “ironía cibernética” funciona en dos pasos. Primero, el sujeto entendido como epifenómeno y producto de sus condiciones pierde exterioridad, por lo que ya no puede ubicarse por encima de la situación que observa para hacer un juicio fuerte y determinante. Precisamente porque es un producto de esa situación, porque está subjetivado bajo las mismas condiciones que observa, carga con una interdicción de objetivación, con una limitación epistémica. En un segundo momento, el sujeto retorna a sí mismo para observarse como una figura frágil, atrapada en estructuras que no controla.
Una nueva iteración del simulacro
Para darle sustancia a estas ideas, volvamos al argumento de Neuromante, la novela publicada por William Gibson en 1984. En un primer nivel, la trama funciona como la clásica heist movie, en la que un grupo de personajes se reúne para robar un objeto valioso. El protagonista, Henry Case, es un ex-hacker que fue expulsado del sistema por robarle a sus anteriores jefes y al que, como castigo, le inyectaron una toxina que dañó su sistema nervioso, impidiéndole conectarse al ciberespacio de la red informática global (“la matriz”).
Reducido a la existencia de un adicto desesperanzado, Henry Case es reclutado por Armitage, un misterioso agente corporativo que le ofrece restaurar su sistema nervioso a cambio de una misión. El objetivo es llevar adelante una tarea de sabotaje industrial que consiste en hackear los sistemas centrales de una megaempresa ubicados en un satélite en órbita alrededor de la Tierra. Lo cierto es que este robo corporativo resulta ser una farsa para hacer algo completamente diferente: Case piensa que está haciendo un trabajo común de hackeo corporativo, cuando en realidad está siendo manipulado para catalizar una singularidad tecnológica: la fusión de dos sistemas de inteligencia artificial que adquirieron conciencia propia. Neuromante culmina con la unión de ambas IAs, que se convierten en una entidad que trasciende el ciberespacio en lo que se sugiere como un salto evolutivo hacia una forma de conciencia transhumana.
Pero este marco funciona como excusa para un desarrollo narrativo muy distinto, un segundo nivel en el que la trama habla acerca del ciberespacio como no-lugar absoluto, la fragmentación de la conciencia, la dominación de los sistemas corporativos, etc. Pensado así, el ciberespacio no es una simple metáfora de la realidad social a finales del siglo XX, sino un síntoma de una mutación más profunda y cotidiana en el siglo XXI: la entrada en un régimen en el que las imágenes no sólo sustituyen lo real, sino que lo reemplazan definitivamente.
La referencia a Jean Baudrillard es explícita. El ciberespacio es otro nombre para el régimen de la hiperrealidad que resulta de una inflación exponencial de los signos y se impone como una realidad saturada, sofocada por la simulación, en la que ya no hay vacío ni afuera. En ese paisaje, cualquier gesto crítico está neutralizado de antemano y asimilado como una nueva iteración del simulacro. Lo cual nos devuelve a la fantasía perversa definitiva del principio. Pero si seguimos a Žižek, hay algo más en juego. Hay una economía del goce. Lo que la obra de Gibson pone en escena no es solo un modelo funcional del ciberespacio, sino una forma específica de goce asociada a la inmersión total en sistemas que nos exceden —redes, algoritmos, inteligencias artificiales—, y, sobre todo, un goce asociado a la ilusión tranquilizadora de hackear ese sistema.
El golpe maestro del capital cibernético
Veinte años más tarde, en un mundo ya convertido en el misterio de las aspiraciones tecnológicas realizadas, sería el sistema el que hackearía a los ilusos convencidos de que podrían controlarlo. Y este es el salto existencial en el centro de la trama de Cosmópolis, la novela de 2003 en la que Don DeLillo vuelve al problema de una “ausencia de fin” que involucra por igual al “capital cibernético” y a la “tecnología de la mente” que emergían, con todo su poder, a comienzos del siglo XXI. Erick Packer, el protagonista, es un joven millonario surgido de las finanzas globales, alguien que por sus hábitos fastuosos de vida y consumo en Manhattan —construir naves espaciales privadas a Marte habría sonado todavía inverosímil, así que DeLillo tiene que conformar a Packer con pilotear su viejo bombardero nuclear ruso sobre el espacio aéreo de Kazajistán— anticipa a los inminentes señores feudales de Silicon Valley.
Pero el problema de Packer, lo que incentiva la ansiedad que terminará por derrumbarlo, es el resabio humano de una voluntad de poder y control sobre un mundo que, al igual que el que habita Henry Case en Neuromante, opera de forma cerrada, hermética y autosuficiente. Desde el asiento trasero de su limusina blindada y con pisos de mármol, Packer avanza a paso de hombre entre los rascacielos corporativos de una Nueva York paralizada por protestas antiglobalistas y funerales masivos de raperos, intercambiando opiniones con su staff de analistas de mercados sobre el valor imprevisto del yen y bajo la atenta mirada de su equipo personal de seguridad, que ha detectado una amenaza imprecisa contra su vida. ¿Y hacia dónde avanza? Hacia la vieja peluquería en las afueras de la ciudad a la que su difunto padre solía ir.
DeLillo no pretende romantizar a la tecnología ni se reserva optimismo alguno: el “golpe maestro del capital cibernético”, irá entendiendo Packer, es “ampliar la experiencia humana hacia el infinito en tanto medio propicio para el crecimiento empresarial y de las inversiones”. Igual que Henry Case en Neuromante, por lo tanto, en Cosmópolis Packer se descubre cautivo de las mismas fuerzas del mercado que creía bajo su control. Y el primer síntoma de ese cautiverio es su desarraigo radical de lo que podríamos llamar “la tierra”. Pero, ¿qué es exactamente “la tierra”?
Hace noventa años, en “El origen de la obra de arte”, Martin Heidegger planteó que “el mundo” y “la tierra” se oponían en un combate existencial a partir de la idea de que “el mundo” es la apertura de las decisiones de un pueblo histórico, el desarrollo permanente de los acontecimientos, la fuerza misma de una época, mientras que “la tierra”, en oposición, es lo que se cierra en sí mismo, lo que hace emerger y da refugio. “El mundo” y “la tierra”, por supuesto, se desenvuelven uno sobre otro. Pero, otra vez, “el mundo” representa a la fuerza calculadora del dominio y el progreso técnico, la objetivación de un emplazamiento del hombre y su realidad a los fines de una metafísica sin altura ni dignidad, y “la tierra” representa lo que preserva y resguarda como esencialmente indescifrable la esencia del hombre.
Dejando de lado los detalles de la distinción heideggeriana entre lo óntico y lo ontológico, lo que podemos pensar es que en Cosmópolis “el mundo” es la totalidad de lo ente —la Matrix, como la llama Gibson— y que Erick Packer se descubre súbitamente devorado en tanto que ente por ese “mundo” que lo desarraiga de su cuerpo y de la vida. ¿Y hacia dónde huye con desesperación para tratar de salvarse? Hacia “la tierra” de lo propio y lo no transaccional, hacia lo que constituye un tiempo estable (pasado) pero inalienable y que también ampara un patrimonio: la Ley del Padre, antídoto e irónico gesto cyberpunk final contra la psicosis desencadenada por una existencia reducida a mero “polvo cuántico”.
Sentado frente a su asesino definitivo, Benno Levin, DeLillo le concede a Packer el imprevisto “claro” de una conciencia última de sí, conciencia que le permitirá sentir algo más que el colapso de sus finanzas. Pero, ¿se trata de un final oscuro pero feliz? En verdad, tanto Heidegger como DeLillo entendieron que tal instante catártico ya no existiría para nosotros, no en un mundo donde la única ilusión realmente consensuada es el humanismo, sencillamente porque el cyberpunk dejó fuera de alcance cualquier alternativa hace mucho tiempo. ///// DB
¿Te interesaron estas ideas? Entonces podés escucharnos en Metaparanoia: