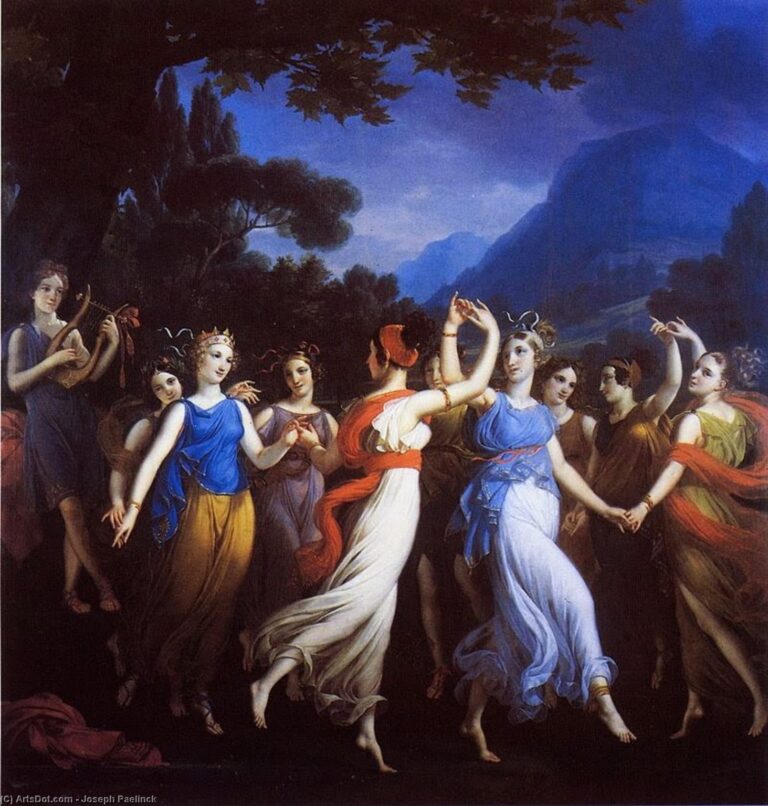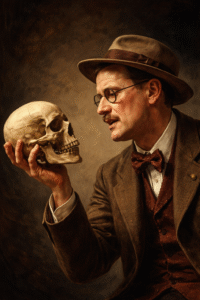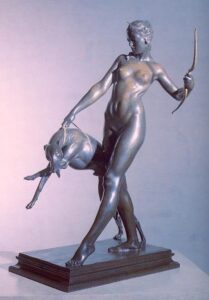La cultura contemporánea argentina, vista desde la lente de Youtube, ofrece un díptico sintomático de su crisis política y existencial. Por un lado, el documental Cómo ser feliz, escrito y presentado por Ofelia Fernández, en el que encontré una queja generacional un poco monótona pero efectiva. Por otro lado, La noche de Martina, el show que dio Martín Cirio en el Movistar Arena, en el cual detecté un camino posible hacia la hiperaceleración tecnológica mileista.
Ambos digamosles “contenidos” ofrecen una buena definición práctica de lo que Frederic Jameson llamó el “fracaso de la historicidad”, es decir, la pérdida de conexión entre el pasado y el presente en la cultura contemporánea, donde el tiempo se vive como algo fragmentado y discontinuo y donde el ciclo social se funde en la evanescencia de las pantallas. Sin embargo, cada oeuvre lo matiza de formas diferentes y diría antagónicas. En esta época del fracaso de los relatos políticos que dotaron de sentido al devenir argentino, tanto Martín Cirio como Ofelia Fernández son incapaces de pensar el presente como resultado de una historia pasada, y en ambos casos el ciclo histórico aparece convertido en un repertorio de estilos y pequeñas viñetas. Pero donde Ofelia es moralista, Martín Cirio es decadentista, y donde Ofelia es progresista Martín Cirio es porno y trash, y por eso Ofelia supone un proyecto cultural y político derrotado y Martín Cirio uno superador.
1.
El documental de Ofelia apela a una melancólica idealización de un pasado de fantasía, que sería el siglo XX, la sociedad industrial, o como quieran llamarle a esta altura. Este es el gesto banal en el que se encuentra chapoteando todo lo que hoy llamaríamos peronismo: el progresismo, el “campo nacional y popular” y la versión posmoderna del nacionalismo católico que encontramos en redes. Un gesto banal que se asemeja a una pequeña piletita de caca del que ya nadie puede escapar.
En el caso de Cómo ser feliz es, además, mucho peor, porque el ciclo de la sociedad salarial se extiende hasta 2010. Es decir que ya no encontramos las fechas clásicas de corte sobre las que se construyó el acuerdo sociológico y cultural argentino posdictadura (1976, 1983, 1989) sino su extensión treinta o cuarenta años. Reconozco que aunque el hito de la invención del like me parece flojo, Ofelia esconde en esta seña sutil y maliciosa la destrucción, o mejor dicho, la villerización del gran consenso alfonsinista y por eso lo banco.
La crítica que hace Ofelia es que la “sociedad del like” ha corroído el sentido de comunidad y de autenticidad que supuestamente existía en la era edénica de la Argentina analógica. Esta premisa moralista oculta que, en lo fundamental, Ofelia no es hija del like, como quisiera presentarse, sino del pensamiento de izquierda posterior a la reestructuración neoliberal, el cual emerge inapelable en el tipo de derrotismo cultural que tiñe toda la película. La pregunta por cuándo se jodieron las cosas existe en Latinoamérica desde que el siglo XXI asomaba y las frágiles estructuras de la vida social empezaron a derrumbarse, pero la existencia persistente y fantasmática del anhelo por la felicidad idílica de una época inventada es un gesto que esperaría encontrar en un anciano frepasista acosado por la incontinencia antes que en una chica joven y punk.
El resultado de la fantasía utópica (la utopía que era el mundo antes de 2010 jaja) es la impotencia política: la época se convierte en una escritura borrada sobre la que la política ya no puede actuar con eficacia sino apenas moderar en sus efectos con propuestas parciales y ultra cogidas del estilo “recuperar el espacio público”. Es decir, el viejo y querido posibilismo neoliberal mariamigliorista, o la impotencia estatal justificada con un montón de datos estadísticos. Ofelia es una sinécdoque del peronismo como partido de izquierda melancólico. El impulso es, entonces, una especie de parodia fallida, porque aunque el documental intenta hablar la lengua moral y crítica de la alta modernidad, la búsqueda nos lleva hacia callejones sin salida una y otra vez. La película nunca logra encontrar el código original ni la referencia a la que oponerse. La tecnología descentralizada, los oligarcas anti impuestos y la “sociedad del espectáculo” son pobres sustitutos para el poder monárquico concentrado que nos hizo prosperar en el pasado, y una explicación malísima para el fracaso del kirchnerismo.
Por eso, Cómo ser feliz reproduce, lamentablemente, una estructura de sentimiento residual y estéril, incapaz de no solo articular formas de intervención política novedosas sino simplemente incapaz de interrogar de una forma creativa a la época. La salida que Ofelia propone a la crisis de representación del peronismo es, por lo tanto, conservadora. Un giro en falso dentro de la órbita de la tecnofobia y la política tradicional.
Al preguntarse “cómo ser feliz”, la ansiedad emerge no sólo como un malestar cultural sino como un fracaso de cumplir con el mandato del goce (no estás disfrutando, no estás siendo lo suficientemente feliz). Esto está bien. Pero al proponer la búsqueda del “bienestar” y la “salud mental”, el documental diluye su sentido libidinal real, la demanda política censurada que opera por detrás como un fantasma (esto es, la renovación del peronismo que pos 2010 cayó víctima de la lógica del “espectáculo”) y la transforma en terapia ocupacional. Al final, la solución es solicitarle al orden político y legal existente que se erija como garante de la estabilidad de la vida privada. Es decir, resolver la crisis de representación volviendo para atrás.
Aunque la verdad es que si quisiera escuchar el viejo y querido tango del paradise lost, escucharía directamente a Moreno en lugar de a Ofelia.
2.
La noche de Martina ofrece un espejo interesante al documental de Ofelia en tanto es un ejemplo perfecto del pastiche cultural que venía asociado a la idea del fracaso de la historicidad, es decir, una parodia que no puede sostener su intencionalidad satírica porque la normalidad lingüística ha colapsado. Este reconocimiento explícito ya lo hace mejor que el documental de Fernández que todo el tiempo la busca sin encontrarla.
El show se construye como un montaje frenético y sin contexto que aplana el espectro del sentimiento humano en un solo continuum decadente: a una canción producida le sigue una enana discapacitada, luego una entrevista “hot” a Luli Salazar llena de puteadas a Redrado, un monólogo sobre cómo a Martín Cirio se le murió el padre de cáncer, desangrado en los brazos con la cabeza en el inodoro, y un final en el que, vestido de hada madrina, vuela por encima del público tirando papel picado. Es una cosa horripilante, grotesca y camp, de cuya yuxtaposición banal lo mediático, lo trágico y lo social emerge en una especie de voluntad de aceleración total. Una especie de versión deforme y superadora de la clásica revista argentina, que en lugar de resistir inútilmente los efectos nocivos del capitalismo extractivo con el escudo nostálgico de la fantasía del pasado, asume el colapso cultural y lo lleva hasta sus últimas consecuencias.
El pathos de la muerte del padre es estilizado y descontextualizado para convivir sin fricción con el erotismo trash de Martín Cirio. Como experiencia es un poco sobrecogedora para mi sensibilidad garchada de último hombre del siglo XX, aunque el público -un poco más joven pero igual de normie– no parecía enfrentar ninguna disonancia frente al nuevo régimen de contenido.
Georg Simmel, que a principios del siglo XX ya describía la vida en la metrópolis como una fuente de intensificación nerviosa que obligaba al individuo a desarrollar una actitud blasé (indiferente, hastiada, desinteresada) como mecanismo de defensa, se sentiría quizás a gusto con el nivel de neurosis que somos capaces de procesar hoy como individuos. “La actitud blasé -escribía- resulta de la adaptación al cambio rápido y la discontinuidad de las impresiones”. La existencia ingrávida de Martín Cirio en el plasma de las redes sociales no establece un punto de inflexión crucial y trascendente sino apenas un último corrimiento, menor, en un trend sobre el que Simmel ya escribía en 1903. Esto significa que, a pesar de que Ofelia intente recuperarlo -inútilmente, es cierto, aunque cosechando gran rédito simbólico en el proceso- no hay paraíso perdido. Solo paraíso prometido y fracasado. Las ruinas inútiles de proyectos abandonados.
3.
Claro que Jameson es una figura un poco melancólica en su propio derecho. Baudrillard seguramente llevaría el argumento un poco más allá para decir que en realidad Ofelia no está intentando capturar un pasado idílico sino que, enmarañado en el propio sistema de signos de la posmodernidad, su pequeño documental neolib es una contribución activa a la abolición final de las pocas referencias que quedan todavía en pie del viejo orden. Por eso presentimos que el notorio cosplay de Lanata es una forma de rendir tributo a la máxima estrella del simulacro moralista argentino: al culpar a la tecnología por la pérdida de la comunidad, el documental ofrece una simulación de crítica que reemplaza para el espectador la incomodidad del fracaso político, cultural y económico del peronismo por la comodidad de la nostalgia. El sentido (la comunidad, la felicidad) es producido artificialmente como un signo de la utopía perdida, manteniendo la estabilidad del sistema.
Ofelia ya había anticipado este movimiento en su película anterior sobre el mundo del trabajo, en la cual construyó el simulacro de clase obrera para consumo de un sujeto político derrotado, la clase media porteña, que necesita creer que todavía existen los obreros para poder performarse a sí misma en su horizonte de existencia, la Argentina del ascenso social, que no existe hace 40 años. Podríamos decir incluso que este es el proyecto intelectual y cultural de Ofelia Fernández, de forma amplia: crear simulaciones de la Argentina para que la clase media no asuma su propia derrota. Como Netflix, pero pretencioso y burocrático. De la misma manera que su homónima en la obra de Shakespeare tras la muerte de su padre -que en este caso es la muerte de un peronismo llamativamente parecido a Polonio que con sus discursos grandilocuentes y vacíos expresa la afectación de la vieja guardia de la corte danesa- Ofelia enloquece, canta canciones melancólicas y distribuye pequeñas flores con significados simbólicos.
La noche de Martina en cambio -porque exhibe desnudo el triunfo de la función fiduciaria del signo-, construye un simulacro más transparente: a diferencia de Ofelia, Martín Cirio sí fue pobre y participó del mundo del trabajo. Por eso en su universo la pobreza no tiene la frívola pátina de dignidad que le asigna el progresismo sino que las viejas categorías de enunciación han sido superadas de hecho en pos de la emanación pura de signos vacíos sobrecargados de indiferencia radical.
4.
En 1905 Emille Durkheim también identificó en las “crisis de comunidad” por exceso de individualismo el factor determinante de los procesos de desestabilización social. Su obra más famosa, El suicidio, es una demostración empírica de este punto. Ofelia merodea una idea similar cuando también comenta tasas de autolesiones, depresión y violencia como síntomas de “la sociedad del like”. En el contexto de la hiperrealidad digital, el conflicto principal resulta de esperar un éxito infinito y permanente frente a una estructura moral y social colapsada que es incapaz de limitar esa aspiración. Sin embargo, Durkheim era menos hipócrita y aceptaba que si su hipótesis era cierta, para mantener su integridad estructural las sociedades modernas podían tolerar la multiplicación de la pobreza pero no del individualismo. “La anomia, no la miseria, constituye el factor de la crisis”, escribió, “si las aspiraciones no están reglamentadas, se exceden indefinidamente y nunca se satisfacen, porque una de sus características es la de ser insaciables” (Libro 2, Capitulo 5). El precio de sostener indefinidamente las aspiraciones individuales narcisistas de una población compleja y caprichosa -un principio sobre el que se construyeron la mayoría de las eminentes instituciones de este país, por ejemplo la UBA- es la degradación de la estabilidad del sistema, o, dicho de otra manera, es la desintegración social, algo por lo que está preocupado el documental de Ofelia aunque falle en identificar la verdadera causa del problema. Resulta relevante destacar, entonces, que no es el “like” lo que corroe los pilares sobre los que se asentó la agotada comunidad organizada sino simplemente una modernidad que ya lleva funcionando cinco siglos, de la que el peronismo es un hijo viejo y agotado, y que está demasiado introyectada en el alma de nuestros sensibles políticos como para que sean capaces siquiera de verla.
Ahora, la pregunta que nos queda es que si el documental de Ofelia expresa todas las imposibilidades culturales, intelectuales y políticas del progresismo, ¿puede La noche de Martina ofrecernos un camino para reconocer la estética aceleracionista del conservadurismo posmoderno? (o sea, del mileismo)
5.
Todo lo que en el documental de Ofelia es cansancio, en La noche de Martina es vitalidad. El show de Martín Cirio no solo se ajusta sino que ejemplifica con gran claridad la confrontación estética entre el nuevo orden disruptivo de la cultura viral y las categorías estéticas de la vieja élite social en decadencia. Desde esta perspectiva, podríamos decir que el show del Movistar Arena -y las intervenciones de Martin Cirio en general- son guepardianas.
En nuestro artículo hacia una teoría estética del mileismo temprano citábamos a Pareto para indicar que la revolución es un proceso de circulación de élites, y a Borys Groys para indicar que el lenguaje de toda nueva élite no es nunca la política o la economía sino el arte.
Martín Cirio encarna a la perfección los rasgos culturales de la nueva élite emergente tras la crisis del neoliberalismo. Este proyecto que se abre ante nosotros comporta una alta carga de incertidumbre, aunque algo podemos decir de forma segura: los políticos del futuro se van a parecer más a la Faraona que a Ofelia, más a Yanina Latorre que a Sugus Leunda, y más a Wanda Nara que a Juli Strada. Gracias a Dios.
Hay tres elementos que me parecen relevantes sobre la figura de Cirio y que lo diferencian de manera antagónica con los gestos estéticos del tipo de dirigentes políticos intelectuales que la alta burguesía argentina se especializó en producir en masse.
Lo primero es el triunfo post-cancelación, que incorpora un elemento de venganza por sobre los mecanismos represivos de la casta progresista. El éxito de sus streams y de la obra valida la destrucción del viejo orden cultural y moral.
El segundo elemento es la estética radicalizada que mezcla lo profundamente íntimo con lo grosero en un estilo enunciativo caótico, propio de la triunfante cultura de chimentos y memética, pero turbo acelerada. Esta estética opera como un capital cultural ilícito y emergente, resentido y vengativo, que funciona en contra del estilo nice neoliberal de Corta y Fundar que está destinado a reemplazar.
Y el tercero es la comunidad de fans (las “tortugas” o farafans o lo que sea) que cristaliza la celebración de una cultura viral y el triunfo de la dinámica del fandom frente a los sistemas de legitimación académica y política tradicionales en la consolidación del nuevo sentido social del gusto.
Ofelia es lo contrario de Cirio en los tres puntos: representa la autoridad que cancela, nunca es la cancelada. Representa el estilo correcto y prolijo de Fundar. Y no tiene fans.
6.
Slavoj Zizek sostiene que la ideología no es simplemente falsa conciencia (la mentira que nos dicen) sino una estructura fantasmática que organiza nuestro goce. La noche de Martina opera como un “sublime objeto” en este campo ideológico. El lenguaje explícito y grosero de Cirio, el slang, la vulgaridad y el chiste cruel son utilizados no sólo para nombrar sino para llenar el vacío de la convención social hipócrita. Este lenguaje perverso promete un acceso directo a la “verdad” no mediado por la corrección política, lo cual genera un goce liberador.
El show es un pastiche total (chimento, trauma, camp, Marixa Balli). Esta mezcla caótica es la forma en que su protagonista y autor se presenta como exceso, desbordando la capacidad simbólica tradicional del sistema.
Vivimos, sin embargo, en sociedades cínicas, donde la gente “sabe lo que hace” y aún así continúa haciéndolo. El cinismo nos permite mantener la distancia irónica mientras participamos plenamente de la estructura ideológica de la dominación. Esta es la vibra normalizada de todo el star system del “peronismo joven y crítico”: la crítica, incluso la crítica fuerte, hacia la organización cerrada y verticalista del partido es un mecanismo para negociar posiciones en listas y perpetuar la asignación palaciega de esos mismos lugares que se criticaba en primer lugar. Grabois ha llevado esta estrategia a su punto máximo de perfección y fracaso y Ofelia la ha internalizado.
Del lado opuesto del espectro está Martín Cirio y su público, para quienes el verdadero goce radica en la demostración pública de su desapego a las reglas del “buen gusto” y a los mecanismos de la amistad forzada que dominan el campo cultural y político. Como dijo Juan Ruocco en un momento de claridad y auto censura, “criticar a los compañeros” “en este momento tan delicado” se encuentra fuertemente estigmatizado y conlleva la expulsión del club de la buena onda. El problema es que ese momento tan delicado se extiende una y otra vez hacia el infinito, y viene durando desde 2008 de forma permanente: primero las patronales agro exportadoras, luego el neoliberalismo macrista, ahora el fascismo genocida de jubilades. Siempre la espada de la muerte se cierne sobre la hipotética democracia argentina.
7.
Los Weathermen, la organización de izquierda radical que operó en los Estados Unidos durante los ‘60 y los ‘70, tomó su nombre de la famosa canción de Bob Dylan, Subterranean Homesick Blues. Dylan cantaba “you don’t need a weatherman to know which way the wind blows”. Sobre esta idea Paul Thomas Anderson escribió el guión de su película, One Battle After the Other, reimaginando la historia de los Weathermen en nuestra época contemporánea.
No vi la película de PTA, pero sí leí la novela de Thomas Pynchon en la cuál se inspira levemente, Vineland (1990). Es una historia sobre cómo la utopía de los ‘60 no fue derrotada por la represión sino que se autodisolvió por la traición interna y el deseo por acelerar el hedonismo. Los ideales revolucionarios se convierten en una mercancía nostálgica o un trauma oculto, dejando un residuo de paranoia estéril. Al final, la razón liberadora de la contracultura triunfa sobre la razón instrumental del Estado de Bienestar (represivo, normalizador, etc), pero ese triunfo destruye la comunidad al promover el consumismo como vía hacia la autoexpresión y la ciudadanía. Vineland actúa como una elegía sarcástica del horizonte político del progresismo, que se ve neutralizado por su extremo anhelo de alcanzar la jouissance sans entraves (el goce sin límites).
Los ‘60 son, en la novela de Pynchon, como la etapa “pre-like” de Ofelia. Un espacio mítico cuya romantización mistifica el fracaso de un proyecto heróico pero, al final, apolítico. La encrucijada sin resolución posible que existe entre la pérdida de potencia contracultural del peronismo y la paranoia sin límites del aparato estatal y militante (que escucha todo, lee todo, mirá todo, y por todo se pone histérico, cómo ejemplificaba Ruocco) demuestra que la realidad contemporánea ya no es operable por los viejos paradigmas.
Es en esta encrucijada donde el fracaso del proyecto político conservador de Ofelia Fernández se vuelve sintomático de un sistema en agonía, y el triunfo de Martina la cifra de un nuevo código. A diferencia de lo que decía la canción de Dylan, en nuestra época todo el mundo está buscando al “hombre del pronóstico del tiempo” para saber para donde está soplando el viento.
El proyecto del progresismo, inmovilizado en una estructura de sentimiento residual que sólo puede aspirar a la restauración de un pasado que nunca existió, está condenado a la impotencia y la sumisión. Su nostalgia no es un acto de resistencia sino un simulacro de resistencia que opera como válvula de escape para una clase media en retirada, un mecanismo de negación que, al culpar a la tecnología, protege a las ruinas del peronismo de la conciencia de su muerte. Por el contrario, Martín Cirio ofrece en el goce cínico, desapegado y futurista, una comprensión superadora del sujeto argentino y un orden cultural emergente. El peronismo, como maquinaria histórica, tendría que desembarazarse de su archi casta, reconocer y asumir este camino. Pero su propia estructura burocrática y sentimental lo vuelve incapaz de sacrificar a sus hijos en pos de la vitalidad cruda que la época solicita. Y por eso, en esta renovación de élites, solo le toca morir. ///// DB