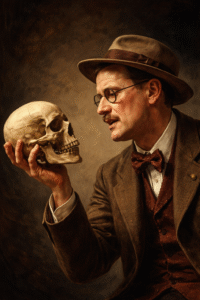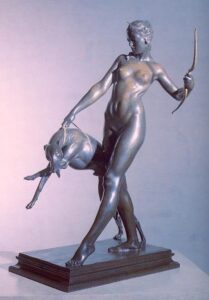El tradicionalismo y el auténtico desarrollo de medios de poder
¿El tradicionalismo choca con el industrialismo y la aspiración al bienestar material del peronismo histórico? ¿Implica su propuesta una advocación de la premodernidad en términos materiales, dejando a los pueblos sin capacidad de respuesta frente a la dependencia respecto de los centros de poder mundial?
Este equívoco es una constante, razón por la que intentaremos dar una respuesta detallada. Como es sabido, el consenso neoliberal-progresista reinante tras la caída de la URSS consistió en aceptar como una fatalidad histórica de alcance global el triunfo del modelo político-ideológico occidental y la imposibilidad de todo horizonte revolucionario que lo supere. La tríada de democracia liberal, economía de libre mercado y derechos humanos se concibió como una tendencia irreversible que acabaría por imponerse en todo el globo. Frente a ello, el paso del tiempo habría de mostrar cómo los países asiáticos, verdaderas potencias emergentes del nuevo siglo, si bien adoptaron, en parte, la economía de mercado y devinieron potencias económicas de primer orden, no por ello aceptaron las formas políticas, la ideología y el modo de vida que se consideraba le iba de suyo. Por el contrario, conservaron formas sociales y políticas tildadas de autoritarias por los estándares de Occidente y una fuerte idiosincrasia que se apoyaba en el respeto por lo colectivo y la experiencia de los antepasados antes que en los derechos y garantías que, según los organismos internacionales, deberían poner por delante al “individuo”. Estas naciones asiáticas, por tanto, representan una suerte de “retorno de lo reprimido” por la “conciencia global” de los años 90. Samuel Huntington ha acertado en denominar este camino emprendido por ellas como una “modernización sin occidentalización”[1].
En primer lugar, no podemos pasar por alto lo problemático que resulta para Occidente aceptar que existan países cuyo “desarrollo” y “mejora en las condiciones de vida” no tenga absolutamente nada que ver con los ideales democráticos del liberalismo político ni con las ínfulas de superioridad moral de un humanismo urbano movido más por la indignación reactiva que por las cuestiones de principios. La fantasía de la ideología occidentalista liberal consiste en creer que para no ser un país pobre y atrasado (“como Cuba y Venezuela”, podrían decir), sólo cabría aceptar la modernización tal como la promueven los centros del poder mundial. En consecuencia, deberíamos creer que una mera identificación político-ideológica redundará en un éxito material. Pero esto no pasó, ni pasa ni pasará jamás. La prueba es que en Argentina venimos aceptando todos los imperativos de “occidentalización” sin que nos hayamos modernizado jamás en términos económicos. Por el contrario, muchos países que rechazaron la occidentalización se modernizaron. Para los países no-desarrollados del sistema mundial, no queda otro camino sino elevar a concepto esta inversión dialéctica que pone ante nosotros la realidad efectiva. La pretendida modernización occidental, orientada por modelos civilizatorios democráticos, liberales y progresistas, no ha hecho más que enajenar cultural, económica y políticamente a los pueblos sometidos a ella que, sin mejorar su calidad de vida, han devenido mayoritariamente lúmpenes, asumiendo la forma de vida marginal que caracteriza a los hijos cómodos de la bohemia citadina, pero sin el consabido glamour y la atención prepaga. Esta pretensión ideal pseudo-civilizada ha resultado, concretamente, pura barbarie insostenible e ingobernable como lo demuestran hoy todas las grandes capitales de Occidente. Frente a esto, lo que se juzgaba ideológicamente como “barbarie” era, en realidad, el mismísimo punto de partida de una modernización auténtica y soberana, capaz de partir del propio ser de los pueblos en cuestión y no de su negación.
Expliquémosnos mejor. Si entendemos, como venimos haciendo aquí, “modernización” por desarrollo de medios de poder económico y adecuación de las instituciones del Estado a ello, y no entendemos, como hicimos antes, lo moderno en términos filosóficos y culturales (lo que aquí venimos llamando “occidentalización”), podemos decir que cualquier despliegue de poder nacional, cualquier modernización económica efectiva, parte necesariamente de una cultura pujante que se sabe autónoma y que bebe de sus propias tradiciones y de su propia historia a la hora de lanzarse hacia el futuro. El desarrollo de medios de poder nacional en materia científica, técnica y económica no supone, como nos quieren hacer creer los que nos dominan, la necesidad de renunciar a nuestras tradiciones, nuestras religiones, nuestra historia, nuestra raza, nuestra cultura, nuestra forma de familia o nuestra sexualidad. Todo lo contrario. La única “modernización” económica y política posible para nuestros países no solo será una “modernización sin occidentalización”[1] , pues esta es una definición por la negativa, que solo nos dice qué tipo de modernización no será, sino que será, en términos enteramente positivos, una “revolución conservadora”; es decir, un llamado a cambiar todo lo que hay que cambiar para seguir siendo nosotros mismos en la situación presente y para ser, en la medida de lo posible, la mejor versión de nosotros mismos. Porque no se trata de cambiar todo para que nada cambie, sino de cambiar lo que deba cambiar para devenir mejores sobre la base de lo conservado y heredado por nuestros antepasados. Si existe alguna forma coherente de ser “progresista” es siendo, al mismo tiempo, “conservador”: o mejor dicho, siendo “arqueofuturista”, como propuso el gran Guillaume Faye.
Volviendo a la cuestión planteada al principio, nuestro tradicionalismo parte de una condena filosófica y existencial de la soberbia discontinuista respecto de todo pasado que caracteriza a la Modernidad, ahora sí, en términos filosóficos y existenciales. Por lo tanto, no plantea sus objeciones, como algunos juzgan rápidamente, desde (y en) el único campo que la versión hegemónica de la Modernidad considera importante y paradigmático, que es el material. En cambio, objeta que solo deba tenerse en cuenta esta dimensión del asunto, como si fuera la única y no hubiera también coordenadas identitarias, históricas y geopolíticas en juego. Objeta, en suma, que el poder sea un asunto meramente material, cuando en verdad es expresión del espíritu de un pueblo, vehiculizado por la voluntad de poder de una élite que lo conduce y expresa. O, como se dijo ya en nuestra reflexión sobre la contraposición abstracta entre civilización y cultura: la economía no es una ciencia, ni una técnica, sino expresión de la cultura de un pueblo, de su vida práctica.
Es precisamente por esta razón que, incluso en relación a lo que cae en ese mismo campo, el del desarrollo integral de medios de poder que eleven el nivel de vida de los pueblos, el tradicionalismo tiene más soluciones concretas que las que le resulta posible ofrecer a la Modernidad occidental misma, sometida como está a la lógica anómica de la valorización del valor (del Capital financiero progresista, devenido sujeto absoluto). En otras palabras, el tradicionalismo es, al menos en potencia, más modernizador (materialmente hablando) que la misma Modernidad occidental. Precisamente porque entiende que no hay novedad que no provenga sino de lo que alguna vez fuimos ya y que hoy somos en potencia. Los medios expresivos serán otros, y seguramente necesitemos aprender técnicas del extranjero, e incluso abrir nuestros mercados en este o aquel segmento, pero lo esencial y necesario está dado por lo que ya somos, producimos y transmitimos desde nuestras familias, organizaciones y empresas. La fidelidad a lo mejor de nuestro propio pasado y nuestro propio presente es la condición sine qua non de toda posible innovación y superación de la propia circunstancia. Que no quede duda al respecto: los verdaderos “progresistas” somos los “conservadores”. Quien verdaderamente quiera una economía pujante, rica e industrial, con alto desarrollo científico, tiene una tarea fundamental por delante, como ya argumentamos en otro lado in extenso: destruir el progresismo en todas sus capas y formas junto a la sensibilidad “republicana” y la mitología democrática con sus “derechos” sociales o individuales de carácter universal e inalienable. No existen inhibidores más efectivos de nuestra industrialización que estos. Por eso sus correas de transmisión terminan todas en terminales extranjeras: en organismos internacionales y ONG globalistas. Porque el primer bien de una nación es su propia población, la reproducción de sus valores y prácticas esenciales, tal como solo lo puede hacer la familia como su núcleo fundamental, sin artificios de por medio. Ya fundamentamos largamente porqué la batalla cultural es económica, pero vale referir allí de vuelta para no repetirnos en esta ocasión.
La crítica filosófica al desarrollismo
¿Nuestra crítica al desarrollismo implica abandonar el desarrollo económico como tal? ¿La “redistribución” económica de corte desarrollista disminuye los sacrificios del hombre en la arena política? ¿Decimos que hay que construir políticamente “fuera del Capital” o de la sociedad de mercado?
La crítica que destinamos al desarrollismo en este libro se dirige fundamentalmente a las teorías del desarrollo que proliferaron después de la Segunda Guerra Mundial y a sus repetidores contemporáneos. Es decir, partimos de una posición filosófica que no afecta en principio a la discusión de su presunta utilidad como herramientas analíticas en relación a la adquisición de medios de poder nacional.
Para empezar, entonces, debe subrayarse que todas ellas son teorías fundadas en el soporte metafísico de la Modernidad occidental. Nos referimos a la idea de un progreso más o menos lineal, vinculado a la adquisición de márgenes crecientes de autonomía y racionalidad respecto de los condicionamientos históricos y naturales que tenemos, genéricamente hablando, como “humanidad”. Dicho esto, podemos decir que todas las distintas teorías del desarrollo que proliferaron en los campos de la sociología y la economía, al menos desde el comienzo la Guerra Fría, se erigieron sobre el olvido de la crítica del progreso característica del periodo de entreguerras (1918-1933) y sobre la postulación del acceso a la riqueza y el bienestar (fundamentalmente material) como índice de “desarrollo humano”. Más allá de algún matiz en las variantes marxistas, todas estas teorías coincidieron en el carácter “económico” del destino de la discusión entre los distintos modelos teóricos, políticos y sociales, que más allá de la diatriba teórica se dirimían fácticamente entre el poderío estadounidense y el soviético.
El peronismo no perteneció, precisamente, a ese nuevo “espíritu de época” del mundo bipolar, sino precisamente al anterior, como se desprende de la posición sentada en La comunidad organizada y de las discusiones vertidas por los filósofos argentinos en el Congreso Nacional de Filosofía de Mendoza en 1949. En efecto, allí sobraron críticas despiadadas al materialismo propio de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial y críticas a la idea de progreso (con eje en el acceso al bienestar material) por cuyo sentido ambos bandos disputaban. Fue por este motivo que Perón condenó el desequilibrio impuesto por este anhelo de la Modernidad, consumado en aquellos dos polos, y llamó a un reestablecimiento de la armonía entre materia y espíritu: tanto en la vida del hombre como en las formulaciones filosófico-políticas, económicas, etc. Claro que, al condenar sus supuestos y sus consecuencias, no por ello se renunciaba a valorar relativamente algunos de sus efectos en términos de medios relativos a un fin. En otras palabras, resulta claro que nadie pretendió por entonces renunciar a la sociedad industrial o al crecimiento económico propulsado por la economía capitalista. Por el contrario, el peronismo fue un proyecto histórico que apuntó a modernizar la estructura económica del país (independientemente de cómo se valoren sus resultadosa tal efecto).
No hay contradicción entre este hecho y la crítica al desarrollismo. Nuestra posición es que este último trata sobre medios de poder, para cuya conquista se hace preciso poner por delante de ellos un horizonte que los ordene en función de un proyecto existencial (y político) auténtico. De allí la crítica de la insectificación, de la alienación, de la falta absoluta de perspectiva y de sentido del hombre moderno en el texto de La comunidad organizada. Naturalizar el nihilismo y el relativismo propios de la sociedad liberal burguesa no solo es un problema ético abstracto. Es, también, un impedimento para la consecución del dominio sobre los más modernos medios técnicos y económicos. No es posible tener poder sobre algo sin una interpretación que lo comprenda y ordene en función del propio proyecto, de la propia voluntad.
En otras palabras, la posibilidad de dominar algo es poder prescindir de ello, caso contrario, uno es sujetado, volviéndose objeto de aquello que pretende dominar (fenómeno análogo a lo dicho por Heidegger sobre la “voluntad de voluntad”). Por eso, para nosotros la principal función del tradicionalismo es pedagógica, tiene que ver con la formación del carácter personal y nacional, y no parte de un páthos dogmático y esencialista. Porque la única posibilidad de enjuiciar el valor de los medios de poder de la sociedad industrial, de la técnica, es asentarse en principios que sean absolutamente prescindentes de ellos y que, en consecuencia, puedan someterlos y ordenarlos en función de fines éticos y políticos trascendentes[2]. De allí también que el economicismo sea ciego a toda pregunta por la buena vida y, lo que es más importante, que sea precisamente por ello incapaz de proveer una buena vida o una vida preferible incluso en el aspecto puramente “material”. Ese es el centro de nuestra crítica. No hay mejoramiento cualitativo de ninguna clase cuando el “crecimiento” o el “desarrollo” económicos acontecen de forma meramente extensiva o cuantitativa (es decir, solo sobre el eje más-menos riqueza). Y, además, los que limitan sus objetivos políticos a ello, al plano económico, fracasan políticamente y, por tanto, económicamente también.
Desde un punto de vista genuinamente político, primero están los fines. Al tema del “desarrollo”, por lo tanto, debe anteponerse una discusión en torno a los valores que serían capaces de determinar su necesidad y de ordenar su implementación en función de objetivos que este, por sí mismo, no puede suponer dirimidos. Pero hoy nos encontramos con que lo bueno en materia social, el buen uso de los bienes económicos y de la propia libertad para muchos no es considerado un asunto político. Por eso los elogios al desarrollismo son un lugar común para nuestra clase política desde hace muchos años. Nótese que la cuestión de obrar bien, por el contrario, no está dominada por un paradigma cuantitativo, porque lo fundamental no es lo que produce agrado o placer, sino lo que puede reputarse bueno para nuestro pueblo y sus objetivos políticos y lo que, en función de ello, corresponde querer y hacer a una persona. Es esto lo que establece una jerarquía de valores donde unos son mejores que otros y donde unos comportamientos deberían ser premiados y otros censurados. Del mismo modo, es imperativo para esta forma de ver el mundo que gobiernen y estén por sobre el resto los mejores principios, los mejores políticos y los mejores bienes. Y, como podrá notarse, esto entra en contradicción de manera insalvable con el espíritu democrático de nuestra época y, en buena medida, del propio peronismo y el resto de la clase política por igual[3].
Por otro lado, algunos han pensado que con esto proponemos una salida del capitalismo. Esto no es así, si por eso se entiende que nuestra propuesta es alguna clase de “socialismo de Estado” chapado a la antigua. Por el contrario, estamos convencidos, a la luz de los hechos históricos del siglo pasado y de la emergencia de las potencias asiáticas, de que el desarrollo económico solo se alcanza en una sociedad de mercado ordenada en sus aristas estratégicas fundamentales por la inversión y la conducción de un Estado decisionista, previsor e inteligente. Curiosamente, esto no está muy lejos del modelo pregonado por muchos libertarios: Singapur. Pero las coordenadas culturales que nos mueven a ello son bien distintas. La cuestión de la adopción de la economía de mercado: ¿responde en el caso de Lee Kuan Yew a un objetivo nacional y social, fijado por un Estado autoritario, o a una especulación ideológica de carácter individual y hedonista, orientada por el ideal regulativo de las “utopías piratas”, propio de nómades digitales? Cuando afirmamos la necesidad de una revolución existencial que desborde los marcos de la sumisión al Capital, lo hacemos en términos espirituales, políticos, ideológicos y culturales. Lo que no quita que se puedan adoptar medidas de libre mercado en materia económica, o nacionalizaciones, da igual, pero esa será una decisión política ordenada por un contexto fáctico y una preferencia de valores puntuales, nunca en abstracto, es decir, ideológica o moralmente hablando.
Nuestra posición de base es que el hombre puede mucho más que aquello que sus condicionamientos materiales (o espirituales) le imponen. Y la historia natural de nuestra especie y de los distintos pueblos dan sobrada cuenta de ello. En ese sentido, consideramos que “ahorrar esfuerzo” político, concentrándose en “resolver primero problemas económicos”, manual en mano, es un mal cálculo que fracasa hasta en su propio terreno. ¿Es casualidad que los distintos gobiernos que en el pasado asumieron distintas formas de economicismo desarrollista hayan sido derrotados y/o derrocados sin presentar resistencia, por no estar listos o no querer dar ninguna batalla? Ninguna teoría del desarrollo ha deparado automáticamente poder, riqueza y libertad. Solo el exceso de fuerzas expansivas y afirmativas de la propia voluntad y el propio modo de ser han hecho a los pueblos poderosos, ricos y libres. Y eso no es nada material ni se hace exclusivamente para conseguir mejoras salariales, o resultados electorales, sin trabajar más ni mejor.
Profundizando en este sentido, en la historia natural humana no hay “derechos”, sólo deberes impuestos por la vida misma y, como resultado de cumplir con ello, a lo sumo, conquistas, pero siempre provisionales, pues deberán sostenerse a capa y espada también. En ese sentido, es solo el exceso de fuerzas lo que permite correcciones en el camino (como en los casos de Rusia y China que encontraron su propio camino pese al fracaso inicial de la estatización de sus economías). La carencia de fuerza y virilidad, en cambio, no se corrige jamás, sino “hacia abajo”: con la infertilidad y la muerte. Algo justo, porque ese es el horizonte que le corresponde, caritativa e históricamente hablando, a todo castrado que reniega de la vida: que la vida reniegue de él.
En conclusión, este libro trata sobre la disposición existencial necesaria para fortalecernos, entonces, movidos por coordenadas absolutas, pero dinámicas y asumiendo que, para arribar a algo como una comunidad organizada, es indispensable suponer un tránsito por lo negativo no tematizado ni “elevado a concepto” por el propio peronismo, que se presentó siempre que tuvo el poder como una revolución ya hecha, terminada. Pero no lo estaba. En otras palabras: si queremos “revolución en paz”, “desarrollo económico” o lo que sea, mejor prepararse para la guerra, porque la política no es materia de cálculo sino de poder. Nuestro pueblo podrá ser muy, pero muy bueno, humanista, solidario, y todas esas palabras que embelesan tanto el páthos peronista, pero si no está listo para trabajar y para luchar de más, en exceso, terminará por no tener nada. Es decir, será pobre, esclavo, y no tendrá quien lo defienda, sino a cambio de un “retorno” compulsivo. Como hoy. Por eso llegamos al punto en que se impone el “desarrollismo” de factura neoyorkina en nombre del peronismo y los sindicalistas juegan al polo[2] . Desde entonces, todas las consignas políticas son “reivindicaciones” simbólicas o jurídicas, dirigidas al Estado en forma de “protesta”, y ya no lo gobierna un General decisionista y autoritario sino un buffet de abogados ricos y exitosos con asiento en la Recoleta.
La sangre vence al tiempo
Frente a la mediocridad presente, frente a la derrota, la desfiguración y la agonía del movimiento peronista, hasta el socialismo revolucionario, con su enorme carga de negatividad y brutalidad, con su ineficacia a la hora de mediatizar ciertas necesidades subjetivas básicas de la persona humana, resulta efectivamente haber compensado con importantes victorias políticas todas las torpezas de su rígida escolástica materialista y su burocratización insoportable. Para decirlo con todas las letras, lo hizo con un exceso de tenacidad. Como tal, fue un testimonio de lo más elemental que anida en el existente humano y se ha mostrado gracias a ello, a su excesiva barbarie, incluso, más exitoso política, cultural y espiritualmente, a la larga, que aquellos movimientos nacionales, como el nuestro, que apostaron por una vía cómoda y pacífica, poniendo el factor del tiempo por encima de la sangre y “los derechos” por delante de los necesarios sacrificios. Si atendemos al destino de muchos países del bloque socialista, estos se hallaron prevenidos de muchos males que atraviesa Occidente precisamente por salvajes, porque “liberaron ruinas”, para usar una fórmula con la que Perón intentó desalentar una experiencia similar en nuestro país.
Como recordó hace poco el amigo Diego Vecino, en el siglo XX la posición conservadora no resultó ser Nixon, Reagan y la democracia cristiana europea, sino la Unión Soviética, China y otras potencias asiáticas, hayan o no sido “comunistas” (ya mencionamos antes el caso de Singapur). Al margen de los estrechos balbuceos dogmáticos de sus escribas y de los que hoy quieren resucitar su letra y no su gesta, como buenos corifeos igualitarios, el socialismo revolucionario y las semi-dictaduras aceleracionistas de derecha, por igual, fueron un paréntesis de redención en la narrativa existencial de pueblos que han tramitado sus contradicciones en la lucha y en la obediencia antes que en el horizonte gradualista de ilustrados o historicistas, movidos ambos por la idea del progreso de la humanidad en el plano horizontal del tiempo.
Resulta increíble que, habiendo hundido oficialmente sus raíces en el nihilismo ateo de sus literatos, Moscú, otrora roja, quedó repleta de monasterios ortodoxos que aún relucen, brillan y convocan fieles como no ocurre en Occidente, que abrazado a dictaduras liberal-católicas y/o a la democracia cristiana, es decir, a la tercera posición normalizada bajo el liderazgo de los EE. UU., terminó castrando nenes en nombre de las nuevas identidades sexuales y premiando cualquier conducta hedonista y anti-reproductiva, es decir, anti-natural y anti-nacional. Hoy en prácticamente todos los sindicatos de Perón, que se preciaban de cazar “zurdos”, hay una secretaría de género y sus corruptas obras sociales cubren operaciones de cambio de sexo y abortos on demand. Por el contrario, los países que erradicaron otrora la propiedad burguesa sobre los medios de producción, estúpidamente, hoy han encontrado el camino del pleno desarrollo de las fuerzas productivas en una economía de mercado, aunque orientada por objetivos estratégicos y políticos, de carácter nacional y social. Los que eligieron venerar el mito de la libertad de propiedad, de opinión y de empresa frente al “terror rojo” hoy son esclavos sin bienes ni voz de la usura progresista internacional.
Entiéndase bien esto. No es un problema ni una inclinación ideológica lo que en esta consideración entra en juego. Está claro que, ideológicamente, jamás podríamos reivindicar el comunismo por ser anti-universalistas, anti-iluministas, anti-igualitarios y tradicionalistas. Pero no nos guía la lógica abstracta de unos enunciados teóricos o consignas, sino la lógica de la historia misma. Los hechos y, por tanto, la voluntad de actuar llevada a cabo es lo que da sentido, gobierna y puede llegar a imponerse por sobre, y a pesar de, las ideologías. Y allí donde esas categorías abstractas insisten, atadas a la reproducción de esquemas estatales de tipo burocrático, en las que se justifica un status quo osificado y decadente, los fracasos históricos advienen. Pero donde prima el otro aspecto, la lógica del movimiento y de la voluntad, a pesar de la ideología, a la que se obliga a recrearse y renovarse en función suyo, se abren posibilidades históricas nuevas y el poder se acrecienta. Ante nosotros vemos, por el contrario, a dónde condujo la conciliación con el poder financiero internacional, el respeto por los principios republicanos, liberales y democráticos, y la veneración por el Estado y unos sindicatos vaciados de combatividad, de participación y de direccionalidad política reales. El movimiento real fue subsumido en la reproducción del aparato de Estado liberal-progresista, o sea, de la autoridad de aplicación del globalismo en nuestro país. En consecuencia, el peronismo contemporáneo es el mejor siervo de su otrora enemigo existencial y cumple las funciones de aquel, pero en su propio nombre. Nada puede ser peor, ni más asqueroso que eso. Por lo cual, léase bien, con esto no llamamos a la radicalización jacobina de un movimiento traidor, como si hubiera algo por rescatar en él cambiando los modales o endureciendo las consignas. Llamamos, por el contrario, a su destrucción total y a su superación política definitiva porque del peronismo histórico no quedó más que la historia e, incluso así, su derrotero condujo hasta su presente, por lo cual tampoco se trata de simplemente retroceder mecánicamente a un estadio anterior de su desarrollo.
El heroísmo vale más que cualquier ideología
El camino hacia una Cuarta Teoría Política Argentina puede allanarse, por tanto, además de exhumando nuestra historia, textos y pensadores, revalorizando lo que en el cruce de peronismo, nacionalismo revolucionario, nacionalismo militar, nacionalismo católico e izquierda nacional latió durante el siglo XX en la práctica, incluso aunque entre estas ideologías se hayan librado enfrentamientos duros y hasta una guerra civil. O, quizá precisamente por ello, porque lo que se precisa para pensar políticamente en grande es poner a un lado cualquier clase de moralización absurda a la hora de juzgar el arrojo de los que combatieron. Allí, a dos o más bandas, había algo mucho más importante que los distintos “ismos” ideológicos: hombres ejemplares, capaces de luchar e inspirar a otros a hacerlo. Dimos lo mejor de nosotros en nuestras recurrentes guerras civiles en las que martirizamos desde filósofos católicos y sindicalistas peronistas a nazbols de clase alta proletarizados y valerosos soldados de nuestras Fuerzas Armadas. De un lado y del otro. Todos desaparecidos por la democracia en cuanto a su verdadera estatura, sea que los haya disfrazado de víctimas o de victimarios. Reconocer este hecho debe ir de la mano de la crítica histórica e ideológica, es cierto, pero también del reconocimiento de la estatura existencial perdida, especialmente porque nosotros queremos poner al hombre diferenciado, al héroe, al pelotón de soldados políticos con misión continental y vocación de Reconquista como sujeto de nuestra Teoría Política.
En ese sentido, el epicentro de esta actitud libérrima y soberana de nuestro Dasein propio y auténtico alcanzó su punto máximo más reciente en ocasión de la Guerra de Malvinas, en la que participaron directa o indirectamente todos los bandos nacionales. Lo fundamental de aquella Gesta no reside en que los héroes de aquel cruce de caminos se hubieran puesto de acuerdo, teóricamente hablando, sino en que compartieron trincheras frente a un enemigo común, pese a haberse matado entre ellos poco antes. La moraleja del asunto es clara, y alguna vez ya la hemos formulado como consigna política en el pasado: “si compartimos enemigo, compartimos la trinchera”. Desde la perspectiva de la defensa nacional integral y activa, se podría deducir incluso un “programa de mínima” que sirva de paraguas para todas las tendencias del movimiento nacional.
Pero consideraciones “prácticas” aparte, el sacrificio máximo debe ser el máximo valor para una comunidad auténtica, es decir, absolutamente libre. Así como confrontar nuestras posibilidades conla posibilidad de morir vuelve entera, propia y auténtica nuestra vida personal, ¿no es una comunidad viva y sana aquella que se funda en la posibilidad límite del no-ser propio y no del ajeno, del chivo expiatorio? ¿Cuándo habrá una teoría política que reconozca estos hechos? Cualquier otra alternativa habría de tomar a los héroes como medios para algún fin o disfrute ulterior, como víctimas de un mal necesario que no se pudo obviar por otros medios. No será nuestro caso.
Por eso es que, en cuanto a nuestro sujeto, nos parece un absurdo sostener que lo decisivo política y éticamente hablando ocurra al nivel de la representación. No se trata de considerar que aquello que sostiene el valor de un proceso o de una figura histórica radica en si esta adscribe a la ideología correcta o no, independientemente de la importancia añadida que ello tenga. Y aquí entramos en el terreno de la contradicción filosófico-existencial que divide aguas entre la Cuarta Teoría Política Argentina y la Modernidad. Vale repetirlo: aquello que opera como representación teórica de un sujeto político dado, comúnmente designado “ideología” o “doctrina”, está subordinado para nosotros al dominio existencial y concreto, a la praxis, que es aquel donde se juega lo realmente decisivo. Sostener lo contrario implicaría abrazar un racionalismo improcedente que nos sitúa en el terreno caduco de las tres teorías políticas modernas que se busca dejar atrás. Importa más la idea que se encarna que la idea que se piensa. La experiencia fáctica es el primer momento en el desarrollo de toda autoconciencia. Por eso, para nosotros, aquellos que se decidieron a luchar a muerte en una misión común de Reconquista están existencial, ética y políticamente por encima del resto, haya sido cual fuere su ideología, sus errores u horrores tácticos, o sus “crímenes” para la legalidad burguesa o la mosaica (repudiamos las dos).
Al decir de Heidegger, el Dasein elige sus propios héroes en función de la proyección de su existencia en el horizonte de la finitud. Este y no otro es el portador de nuestra apropiación argentina de la Cuarta Teoría Política: el existente auténtico, que se ha vuelto homéricamente hacia la posibilidad de la muerte y la integra conscientemente en su proyecto. Por eso, para nosotros, son aquellos hombres, heterodoxos cuando los vemos en conjunto desde nuestra perspectiva, y tan plenos como muertos, los anuncios de las posibilidades más auténticas de nuestro destino: el camino hacia otro horizonte político. Porque ni un sujeto individual ni uno colectivo en abstracto pueden ser portavoces de algo radical. Tampoco el amor, la alegría o la solidaridad pueden ser sujeto de transformaciones políticas. La historia no es un banquete, en la que un huésped generoso caído del cielo multiplica los panes e invita a “todos y todas” a compartir el pan. Solo el trabajo sacrificado, la lucha y el compromiso absoluto permiten romper el techo de la mediocridad que cede ante el miedo a perder y a morir (que es el “padre” de todos los miedos).
Es solo desde esta perspectiva que sería posible concebir la proyección de nuestro movimiento histórico más allá del sectarismo, los miedos y las pequeñas rencillas judiciales entre las distintas variedades del campo nacional. De un lado y del otro solo esconden su impotencia y claudicación cuando apelan al lenguaje del derecho-humanismo sistémico, acusándose mutuamente de “terroristas” en el lenguaje del enemigo común: la democracia colonial. Reconciliación nacional, honor y amnistía para todos los que lucharon en nuestra última guerra civil. Porque la efectiva “liberación” sólo es posible dejando a un lado las divisiones absurdas trazadas desde afuera, de la mano de una actitud que no tenga como destino ni el Estado, ni la mera transformación de la estructura económica de la sociedad, sino el dar parto a un hombre nuevo en nosotros y el renacimiento de nuestra civilización en clave imperial. Malvinas será su capital y la Reconquista de nuestra completa extensión territorial y marítima será el motor inmóvil de todos nuestros esfuerzos colectivos. ¡Honor y gloria a todos nuestros muertos! ///// DB
[1] Dugin tiene un artículo entero sobre este tema, cuya lectura recomendamos. Aleksandr Dugin, “Modernization without Westernization”, en The Russian Thing Vol. 1, Arktogeya, Moscu, 2001, trad. Jafe Arnold, recuperado de www.eurasianist-archive.com.
[2] Hay algunos críticos del desarrollo sin más, como Theodore Kaczynski o Pentti Linkola, cuyos argumentos es fácil pasar por alto en nombre de un realismo acrítico, si bien resultan importantes en lo que respecta al fondo del asunto. En modo alguno tomamos la posición de estos “enemigos de la sociedad industrial”, como tampoco la del tradicionalismo integral en su formulación clásica (Julius Evola, René Guenón), los más radicales “enemigos de la Modernidad”. Y está claro que Dugin está más cerca de ellos que nosotros. Sin embargo, no querríamos dejar de aclarar que estos resultan pensadores mucho más profundos y revolucionarios que los que intentan anegar todo pensamiento y reflexión en superficiales cálculos económicos o en mendigados márgenes de acción política cuyos efectos siempre se harían esperar al precio de hipotecar nuestro ser: la posibilidad, la potencia de un decir y de un obrar plenos, absolutos.
[3] Por si queda alguna duda, nada de esto tiene que ver con la discusión recurrente en torno a la “meritocracia”. La estupidez de que hacer dinero constituye una cualificación moral solo es equiparable a la tesis de que un “salario universal” podría enmendar la falta de trabajo. La propiedad, por su parte, no apareja trabajo ni mérito necesariamente (hay demasiada gente que vive de rentas o del ejercicio de la usura). Por otro lado, la pobreza tampoco hace bueno a nadie. Y también hay gente que elige trabajar lo mínimo indispensable, ¿es por eso acaso censurable éticamente hablando? A tales efectos, no es “más o menos” lo que hace la diferencia, sino el “qué”. La riqueza de las naciones es un indicador de poder nacional, es cierto, y es deseable tener metas productivas comunes, pero eso no convierte a la riqueza en un destino personal que podamos considerar “bueno” en sí mismo. Ni siquiera Adam Smith creía eso.