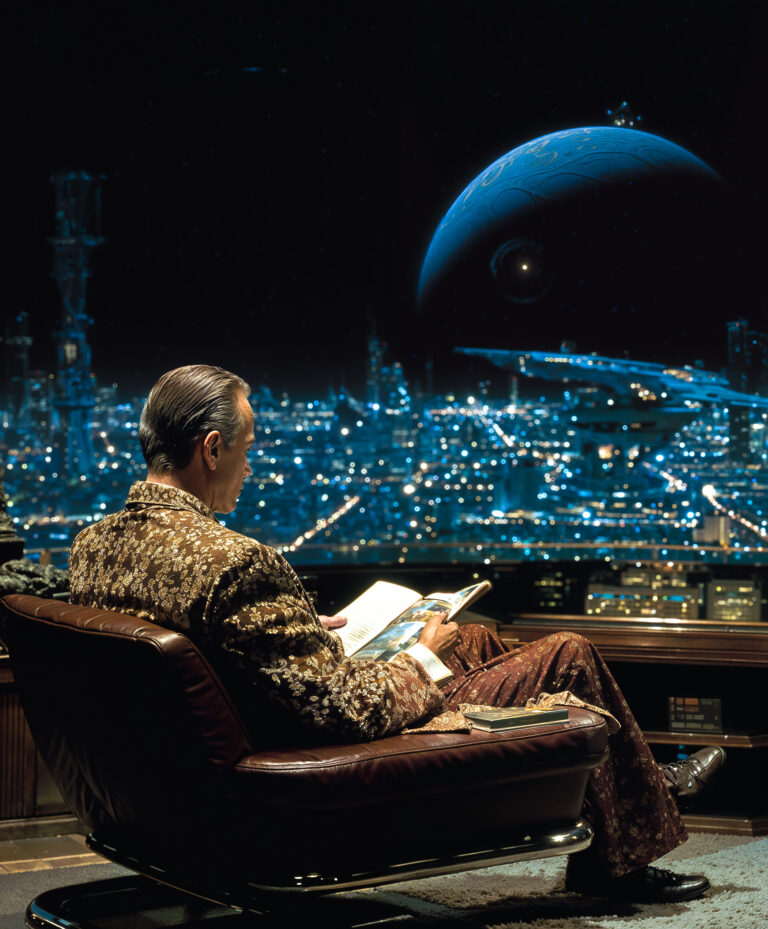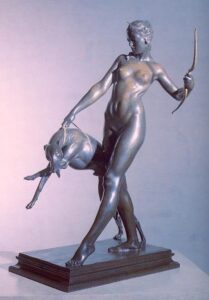Emmanuel Carrère debe estar pasando por una seria necesidad de dinero. Es sólo una especulación, y más que probablemente una especulación equivocada basada solo en un par de indicios aislados del tipo que, desde el otro lado del océano, sin tener la menor idea sobre la realidad financiera real de Carrère, sin conocer de él nada más que esa imagen especular y fatalmente falsa que brindan los trascendidos sobre sus devenires biográficos recientes, uno puede inferir para llegar a la conclusión de que alguien, Emmanuel Carrère, en este caso, se encuentra en el tipo de aprieto económico que lo llevan a tomar decisiones desesperadas.
Indicio uno: los chismes de la prensa francesa sobre el divorcio conflictivo de Carrère y su mujer a raíz, aparentemente, de las infidencias vertidas en Yoga, una de las últimas novelas del escritor. Sólo en Francia todavía la vida privada de un escritor es digna de aparecer en los diarios y revistas: es una de las pocas reliquias que quedan del grandeur francés, junto al señoraje monetario sobre algunos infernales países africanos y esa vía tortuosa y sádica al pasaporte europeo para inmigrantes igualmente infernales que es la Legión Extranjera. No leí Yoga, así que no puedo opinar sobre qué secretos matrimoniales sucios ameritaron la furia de Madame Carrère, pero no creo que puedan ser peores (o mejores) que por ejemplo aquel pasaje, demasiado extenso, de El Reino en el que Carrère se explayaba sobre la rutina masturbatoria mutua, a distancia, del matrimonio alrededor de cierta pintura del Renacimiento de la Virgen María. En todo caso, de ser así, como buena patria del código civil bonapartista, el divorcio seguramente fue una verdadera masacre. Uno puede imaginar la encarnizada lucha alrededor de los bienes (esa verdad secreta del matrimonio), de las cuentas bancarias, de los objetos caros acumulados a lo largo de una vida de maximización del capital social y cultural. Para seguir especulando, porque es gratis y divertido, pensemos en las cosas materiales que conocemos a partir de la abundante novelística del yo de Carrère: el estudio en el centro de París donde escribe sus libros, la casa familiar (que uno imagina, sin saber nada, como esos pisos del 6° o 7° arrondissement, con techos altísimos, donde bien pudo haber vivido antes un ministro de Napoleón III o una querida de Emile Zola), la casa de verano en la isla de Patmos, en el mar Egeo, no muy lejos de donde Juan el Evangelista escribió las pesadillas del Apocalipsis y los recuerdos, más gratos pero también, seguramente, más dolorosos, de su vida con Jesucristo.
Indicio dos, y último de esta especulación gratuita: los derechos de autor de las traducciones al castellano de la obras de Carrère que posee la casa Anagrama de Barcelona no deben haber representado un punto de conflicto demasiado relevante en el ida y vuelta judicial: la eventual Ana Rosenfeld francesa a cargo de la celosa custodia de los derechos de la futura ex señora Carrère debe haber subestimado esa veta monetaria, lo que le permitió al golpeado Emmanuel firmar un nuevo contrato para editar al sur de los Pirineos (donde comienza el África, como decía una vieja broma europea del siglo XX) los libros que aún permanecían inéditos en español y de esta forma recuperar algo de cash flow. Entre esos nuevos lanzamientos está el que nos interesa ahora: El estrecho de Bering. Aparentemente se trata de unos de los primeros trabajos de Carrère, fechado en 1986, algo así como una tesis de licenciatura o un ensayo de esos que el complejo sistema universitario francés exige para subir alguno de sus escalones. Abrumadoramente pedante y recubierto de una densa jungla de referencias a oscuros intelectuales franceses de finales del siglo XIX y principios del XX, el librito no deja de tener su encanto, especialmente por el planteo de su tema y la ambición de reconstrucción de un campo escasamente explorado pero que hace volar desde siempre la imaginación: la cuestión es la ucronía, lo que pudo pasar y no pasó, lo que podría perfectamente haber pasado y se abortó, lo que estaba encaminado a pasar y se desvió, y las narraciones imaginarias que se trazan de esos futuros no realizados, tanto para lamentarse por lo que podría haber sido y se malogró como para sentir alivio por lo que se evitó que pasara. Historias alternativas, universos bifurcados, destinos desviados de su curso prefijado.
El domingo 18 de junio de 1815 amanece con sol y Napoleón puede desplegar sus tropas sin que se empantanen en el barro de Waterloo: gana la batalla y el imperio francés inaugura un siglo de liberté, egalité, fraternité a lo largo de Occidente; el jurado de la Academia de Bellas Artes de Viena baja sus exigencias con un mediocre pintor de acuarelas y lo acepta en sus cursos y bueno, ya sabemos lo que se habría evitado; o von Stauffenberg, treinta años después, coloca el maletín con explosivos del lado correcto de la mesa (de ese lado de la pata de madera maciza) y el pintor de acuarelas vuela por el aire; Poncio Pilatos decide dejar en libertad a un agitador judío antes de irse a almorzar y altera no sólo los próximos dos mil años sino, tal vez, los planes divinos; o en otro plano, antes de que ella te abandone para siempre, ya con la puerta abierta, con las valijas hechas, te salen las palabras justas, cambia de opinión y viven felices el resto de sus vidas. En cualquier nivel, la ucronía está presente como la consciencia enloquecedora de un futuro no concretado a partir de múltiples alternativas. La ucronía, entonces, como un ejercicio rumiante a medias entre la melancolía, la obsesión y el deseo de enmendar lo inevitable.
A diferencia de la utopía, que tiene muchísima más prensa y recorrido histórico y político, la ucronía (el “what if”) es un terreno ya perdido de antemano porque el tiempo es una flecha no reversible. Las utopías trabajan sobre el espacio: rediseñar lo que existe, crear nuevas leyes, fusilar categorías enteras de personas, fundar ciudades perfectas en el desierto, forjar el alma de los niños, quebrar la memoria de los adultos, crear nuevos deseos. Tienen a su favor la coartada del tiempo y de la lucha contra lo existente, el “todavía no hemos logrado llegar al ideal, pero estamos bien encaminados” que puede servir (y sirvió y sirve) como coartada para las peores atrocidades y también para impulsar la inventiva humana a gran escala. No es cierta su identificación romántica con lo imposible: el siglo XX, y no sólo el siglo XX, está lleno de utopías realizadas, con capitales enteras levantadas según principios ideales en nada de tiempo, con rediseños de fronteras de miles de kilómetros, constituciones de perfección matemática impuestas de un día para el otro, ingenierías sociales tan profundas que alteraron el alma de generaciones aún decenas de años después de que sus inspiradores hayan muerto.
La ucronía, en cambio, es más bien patrimonio de mentes más inofensivas, marginales y melancólicas en guerra con el determinismo histórico y las grandes tendencias que dominan subterráneamente los acontecimientos. Mentes que se permiten el salto de fe de especular cómo hubiera sido el transcurrir de las cosas si determinado suceso no se daba o se producía de otra manera o se invertía su resultado. Es una creencia, en última instancia, que le concede al azar, a las decisiones individuales, microscópicas, un poder desmesurado que desmentiría a las grandes filosofías de la historia, que enfatizan las profundas tendencias sociales, los grandes ríos de la historia, los cambios lentos pero irreversibles que engendran nuevas épocas. En resumen, la ucronía es un intento desesperado y condenado desde el inicio contra la historia como una secuencia más o menos inescapable, un proceso ciego para los pobres mortales que hacen de extras en un gran escenario que no controlan; y en donde el desarrollo histórico, o al menos sus principales rasgos y etapas, se despliega de manera fatal, aunque sus ejecutores específicos sean intercambiables: si Luis XVI hubiera sido un poco más avispado y menos ingenuo, quizás habría evitado 1789, pero difícilmente el ocaso del antiguo régimen; si Perón hubiese muerto en un accidente de equitación con el mítico caballo pinto en, pongamos, 1942, igualmente el proceso de industrialización y las migraciones internas habrían llevado a la conformación de un movimiento basado en los trabajadores. Pero aun concediendo que así funciona el trazo grueso de la Historia, ¿qué tan irreconocibles serían esas líneas temporales alternativas? ¿qué otras posibilidades habrían sido ahogadas? ¿no es también, después de todo, una ilusión justificadora retrospectiva?
El pensamiento ucrónico, en cambio, es una protesta contra la astucia de la razón, un gesto lúdico en el mejor de los casos (y fetichista y obsesivo en los casos más extremos) que no se resigna a la forma que las cosas adquirieron. Rastrea en el pasado un punto en el que todo se torció y a partir de ahí traza como con una línea de puntos imaginaria el escenario deseado o temido. Por supuesto, ese futuro imaginado no puede convertirse en realidad y la ucronía queda entonces convertida sólo en un ejercicio especulativo sin mayores pretensiones o en una fuente de ansiedad, en una confirmación del mundo perdido, en una promesa de restauración. Y aunque no se la llame siempre así, la tentación ucrónica nos rodea y se nos aparece por todas partes: en estas últimas décadas de productos culturales particularmente inclinadas a la seducción de los universos alternativos y las historias en que pasado y presente se entrecruzan; o en la novela histórica donde personajes de ficción intentan alterar lo menos posible el curso de las cosas tal cual las conocemos; o las obsesiones políticas enfrentadas por descubrir el ucrónico santo grial donde “se jodió el Perú”, el punto mítico de la bifurcación entre un presente real decepcionante y un presente alternativo brillante. ¿En qué momento se jodió el modelo agroexportador y la Argentina de prosperidad perdida con la que fantasea hace ya un siglo el liberalismo argentino? ¿en qué momento hay que rastrear el extravío definitivo del camino de la emancipación nacional que desvela los fogones del revisionismo argentino hace tanto tiempo? ¿Fue con la primera traición de Urquiza en Caseros, fue con la segunda traición de Urquiza en Pavón? ¿Fue mucho antes, fue en algún momento que no podemos identificar, en algún punto de apariencia trivial de una cadena causal tan enrevesada que ya no podemos reconstruir? ¿Saberlo valdría para algo?
El título del libro de Carrère, El estrecho de Bering, tiene que ver con uno de esos gestos falsamente ucrónicos que los estados totalitarios, pero no sólo los estados totalitarios, despliegan cuando se sienten seguros de sí mismos: en 1953 Stalin acababa de morir (en la soledad de la habitación de su dacha, de un ACV que ninguno de sus guardias se atrevió a atender) y en la Gran Enciclopedia Soviética se imprimía la entrada relativa a Laurenti Beria, el todopoderoso jefe de la policía política que había mandado a la muerte o al gulag a miles de rusos. Como se sabe, una vez muerto Stalin Beria cayó en desgracia, y los burócratas del Partido se apuraron a enviar notificaciones a los abonados a la Enciclopedia en las que ordenaban sustituir (recortándola con una hojita de afeitar) la entrada “Beria” por la de “Bering, estrecho de” que prolijamente adjuntaban con la nota. Movimiento clásico de reescritura de la historia, del que hay otros miles de ejemplos, el pasaje del gran amigo del proletariado Beria al ostracismo de la historia no deja de tener cierta ternura rústica, como esos photoshops avant la lettre donde un pobre técnico fotográfico se afanaba para borrar, con las limitaciones analógicas de la época, las figuras cada vez más numerosas de los caídos en desgracia. No es exactamente la construcción de una ucronía, sino más bien algo más parecido al esfuerzo de borrar las pruebas de un crimen, confiando que el poder sea lo suficientemente duradero como para asegurar el olvido permanente. No la imaginación de una historia alternativa sino la construcción de una falsa memoria; no la especulación con un presente distinto si en determinada bifurcación histórica se tomaba otro camino, sino una justificación del presente borrando los desvíos del pasado.
En todo caso, este esfuerzo del poder, de todo poder, por acomodar el pasado al presente que quiere moldear dispara preguntas sobre su funcionamiento en un contexto ya muy distinto al de las mentalidades del siglo XX: más que revisitar el pasado eliminando lo incómodo desde la cima del poder, cambiando manuales escolares, fotos viejas, quemando archivos, matando testigos presenciales, la fórmula ucrónica hoy se apoya en la vaporización del pasado, en la confusión, en la relativización de todo lo que antes se consideraba memoria compartida. El pasado se aplana y el presente extiende su sombra sobre toda la acumulación de eventos concatenados que vienen desde el fondo de la historia, desvaneciendo la noción de distancia: así Hitler se convierte en socialista, los Habsburgos en precursores del antiimperialismo latinoamericano, el Imperio romano en contraseña del trumpismo, la Unión Soviética en apenas un suspiro oscuro del que no queda más que arquitectura brutalista para Instagram y la foto colorizada artificialmente de una chica de los años 40s nos resuena como tomada ayer mientras que un fragmento de video de los 90s nos devuelve (por el grano de la imagen, por la voz de sus protagonistas) a la conciencia condenada de nuestra mortalidad. Todo está roto y es como si viviéramos en un tiempo donde todo ocurre al mismo tiempo: los muertos y los vivos nos entregamos al alegre ejercicio ucrónico de ignorar el pasado o de redefinirlo a placer o de alterar el sentido de la flecha del tiempo: bien puede algo ocurrido en 1525 afectar algo de 2025 y, a la inversa (como en el cuento de Borges “La otra muerte”), un hecho de 1946 cambiar algo de 1904, si así se lo desea con la suficiente convicción. Todos somos pequeños editores de la Gran Enciclopedia de la Unión Soviética, cambiando Berias por Berings, haciendo de un pedazo de la historia un fetiche al que le atribuimos el poder de haberlo cambiado todo si tan solo ocurría de otra manera, colgados en el rumiar del momento en que se descarriló todo.
En una novelita del género de las historias alternativas, The Wild Blue and the Gray, en la que se imagina unos Estados Confederados que, cincuenta años después de su victoria en la Guerra Civil, se involucran del lado de la Entente en la Primera Guerra Mundial (imaginemos por un instante los biplanos con la bandera confederada cruzando el cielo por encima de las trincheras de Francia), el autor, William Sanders, coloca como personaje a un Faulkner hastiado que expresa su opinión sobre el enloquecedor manoseo del pasado y el presente: “I’ve come to the conclusion that the stupidest words in the language are ‘What if?‘”. Es probable. Faulkner, el Faulkner real, si eso es algo que pueda decirse, dedicó toda su obra a escribir sobre cómo el pasado forma un bloque inescapable: el pasado de la raza, del clan, de la familia, de la nación, siempre volviendo, siempre acechando las decisiones frágiles, los desvíos de los vivos. “The past is never dead. It’s not even past.“, dice en Réquiem por una monja. Más que la contradicción filosófica entre determinismo y libertad, a Faulkner le interesaba el pasado como una sustancia que lo impregna todo, que se lleva siempre encima, que se manifiesta cuando más se creía olvidado. En esta concepción no hay lugar para el consuelo melancólico en la fantasía de lo que “podría haber pasado si”, ni tampoco en la complacencia de la justificación retrospectiva (“lo que pasó habría pasado de todas formas”). Ni ucronías ni astucias de la razón: la sombra de los caminos no elegidos, las consecuencias no buscadas, las oportunidades perdidas, y no mucho más. ///// DB