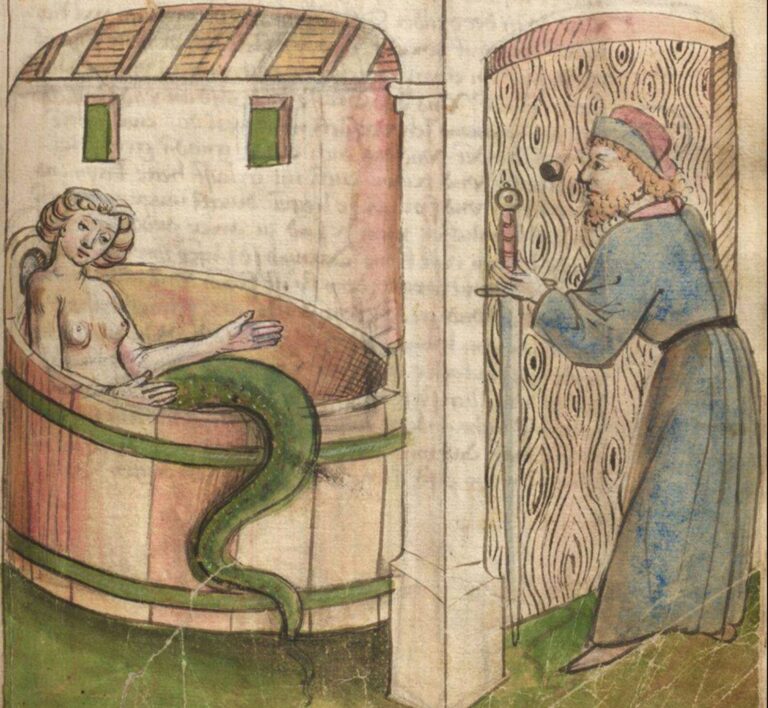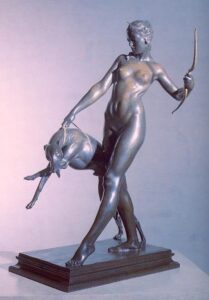Sobre la obra de arte conocida como Emmanuel Carrère.
Argentina tiene un trauma de origen y este es la distancia geográfica con respecto al poder. Nuestra identidad es, entre muchísimas cosas, una serie de artimañas para pervertir esa distancia. En algún momento del siglo XX, la vitalidad cultural del occidente nórdico se trasladó desde París a Nueva York, y eso anunció la etapa de oro del neoliberalismo a escala planetaria. Si hubiera que fechar el inicio de este proceso, uno podría elegir, acaso en forma arbitraria, el año 1971, cuando Richard Nixon decidió que la reserva federal estadounidense abandonara del Patrón Oro. Cito estos hechos financieros, culturales y turísticos -el turismo y el coleccionismo de arte son los lugares donde las finanzas y la cultura se unen- porque el vaivén entre el modelo de cultura estadounidense y el modelo de cultura francesa atraviesan al sistema de creencias literarias argentinas con una fuerza particular. Son formas de elaborar el trauma; no se trata de simple subordinación cultural.
Francia y Estados Unidos representan dos caminos, a veces contrapuestos, otras convergentes, de entender la relación entre arte y vida. Dos maneras de vincularse con los bienes culturales, con el hedonismo y con la moral. Si el siglo XIX y buena parte del siglo XX argentinos se desarrollaron mirando hacia Europa, desde los sesentas en la cultura popular y desde principios de los noventas en la cultura literaria, el paradigma yanqui empezó a moldear comportamientos y expectativas. En la década del noventa hubo de hecho en nuestro país un “enfrentamiento” entre escritores que apoyaban el realismo minimalista o el realismo sucio y escritores post-estructuralistas; la tradición estadounidense versus la tradición francesa. El grupo “Planetario” con Forn, Fresán, Saccomanno, etc., y el grupo “Babélico” con Pauls, Caparrós, Bizzio, etc. Este enfrentamiento terminó siendo falso y despolitizador porque ambos modelos compartían una matriz esencialmente cipaya, pero no es momento para desarrollarlo ahora.
Tampoco es el objetivo de este texto discutir la acción imperialista de la CIA y de sus socios locales sobre la religiosidad literaria argentina durante los noventas. Solo diremos que el resultado de esta batalla fue un triunfo cultural del paradigma francés y un triunfo estético del paradigma yanqui, sin superación nacional. Un arreglo dócil, similar al Pacto de Olivos, que tuvo continuidad en la fase kirchnerista del neoliberalismo. Su resultado final son las figuras de Mariana Enríquez y de Claudia Piñeyro como faros intelectuales y estéticos de la aniquilación moral y de la indigencia imaginativa de la literatura argentina. Hablamos de un acuerdo que fue espurio y ni siquiera tuvo actores de relieve, que sucedió entre proyectos UBACyT dedicados a analizar el escroto de Robin y la descomposición del diario Página/12. Una sedimentación cultural bochornosa y sin épica que nos trajo a la inexistencia de respuestas vitales o de narrativas soberanas ante el triunfo libertario.
Me gustaría avanzar ahora unos años y detenerme en la figura de un escritor que se encuentra en la encrucijada misma que estoy desarrollando, en el punto nodal donde los protocolos de dominación estadounidenses y franceses confluyen. Un escritor que sintetiza estas dos tendencias en el plano global, con una particular y eficaz lectura del intervencionismo cultural francés. Me refiero a Emmanuel Carrère, El Envidioso. Para comprender su proyecto se hace necesaria, otra vez, una breve historización.
Desde Mitterand e incluso en el período de Jacques Chirac, y más allá de los decorativos primeros ministros socialistas, la posición francesa con respecto a Estados Unidos continuaba siendo Gaullista, es decir de “autonomía estratégica”. Mientras los intelectuales post-estructuralistas despreciaban con argumentos tóxicos pero con justa razón la inexistencia filosófica y el profundo vacío espiritual protestante de los Estados Unidos, Francia resistió como pudo en el plano de la política internacional, balancéandose entre el apoyo y la resistencia, en un intento de tercera posición. En pocas palabras, colaboró en la Organización Mundial de Comercio (creada en 1995), fue ambivalente en Medio Oriente, desde un apoyo inicial hasta despegarse en Irak, y puso resistencias a la injerencia yanqui en la OTAN. Chirac se sacaba fotos con Bill Clinton pero bregaba por un mundo multipolar.
Todo este proceso se desplomó con la llegada de Nicolás Sarkozy al poder en 2007. Sarkozy era un noble de segundo rango, nacido en Hungría. Lo imperdonable, sin embargo, es que era un ex publicista. En Francia lo llamaban “Sarko, el americano”. Fue financiado por Gadafi y por el Emir de Qatar, también estuvo preso por irregularidades en su campaña, y traicionó a cuanta persona pudo, incluidos Gadafi y el Emir. Con Sarkozy, y Macron es quizás su heredero, Francia se convirtió al neoliberalismo. Jamás resignó ni resignará su toque francés, Catherine Deneuve se resistirá al me too y seguirán siendo básicamente unos degenerados, pero los casi últimos veinte años de Francia son puramente neoliberales: muy buena música electrónica, muy buena animación, un cine tibio y mainstream, literatura aburridísima salvo un memorable lapso de Michel Houellebecq.
Mi idea es que si bien uno podría pensar que Carla Bruni, pareja de Sarkozy, fue el inconsciente estético de esta transformación, la otra obra de arte llamada Emmanuel Carrère es quien mejor la expresa. La propuesta de Carrère, entonces, va a permitirnos comprender cómo la literatura globalista procesa ciertos traumas, elabora ciertas confluencias y neutraliza ciertas posibilidades. Carrère es el síntoma de una Francia que, enferma de neoliberalismo, no resigna su misión imperialista pero ha perdido definitivamente el rumbo, se ha quedado afuera de la historia por la propia contradicción entre su identidad universalista y su composición demográfica particularista. La ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024 intentó demostrar esta derrota como un triunfo; todos nos dimos cuenta de que estamos ante un profundo fracaso.
Qué es ser una persona
En épocas en que la literatura no habilita grandes pasiones y parece cómoda en su lugar de religiosidad minoritaria para consumo puertas adentro, lejos de la conversación pública, a un costado de Netflix, apenas un oropel de la educación neoliberal que proponen los programas de estudio que se autoperciben progresistas, podría decirse que Emmanuel Carrère intenta, a su manera, retomar la tradición de la radicalidad, y que esa tradición sí es esencialmente francesa.
Gracias a un proyecto que une la autonarración con la crónica, la investigación y la biografía de personajes inciertos, este francés nacido en 1957 logró construir un espacio singular, capaz de generar cierta devoción en lectores como yo. Junto con el noruego Karl Ove Knausgård y con la peruana Gabriela Wiener, por dar dos ejemplos también centrados en narrarse a sí mismos, Carrère propone un pacto de lectura donde la vida del escritor es el prisma desde el cual se puede entender el juego de fuerzas, tensiones y contradicciones que nos determinan en tanto sujetos de clase media. Como podría suceder en Sheila Heti, Jumpha Lahiri o Miranda July del lado norteamericano, su indagación de fondo tiene eje en la cuestión de qué es ser una persona hoy frente a un mundo opaco, transhumanista, hipercomplejo, donde las claves identitarias de antaño se deforman.
Dije clase media porque Argentina es un país de clase media y morirá siendo un país de clase media, por más que Milei lleve los índices de pobreza a un 125%. Pero Francia no. Francia es un país estamentario, quebrado, racialmente detonado. Es un país de elites, con un importante resabio feudal y colonial. Carrère es menos universal en Francia que en la Argentina. Sin embargo tiene el valor de preguntarse qué es ser un francés acomodado, qué es ser un artista frustrado -todos los artistas, a menos que ingresen en los flujos bursátiles, son artistas frustrados-, qué es ser un trepador cultural en un país que ya está perdiendo su antigua hegemonía cultural pero aún conserva un prestigio fantasmático y el apoyo del banco central de Alemania. Hay una honestidad radical en su proyecto, algo que los argentinos valoramos. Knausgård se pregunta qué es ser un noruego acomodado, Wiener se pregunta qué es ser una peruana en el exilio, Heti se pregunta qué es ser una canadiense ególatra, Lahiri se pregunta qué es ser una hija de inmigrantes que se quiere escapar de Estados Unidos a través de una deriva regresiva hacia una Europa que ya no existe, y July se pregunta qué es ser una demócrata posmoderna bien intencionada y con la vida resuelta en un imperio decadente y voraz. Pero casi nadie se pregunta qué es ser argentino, cómo se puede ser una persona en Argentina del modo en que se lo pregunta Carrère. Quizás por eso me gusta tanto.
Quizás Carrère me gusta tanto porque la literatura argentina es una casa en ruinas perdida en una Isla del delta del Paraná. La gente la visita y participa de sus fiestas tristes para volver a su casa de la misma manera, después de haber tenido dulces y a lo sumo turbulentos sueños con un río contaminado. Carrère no hace esto. Carrère propone, al menos, un simulacro de ir al fondo en cada uno de sus libros. Vende globalismo con un toque francés pero lo hace con orgullo y seguridad. Sí. Su obra es la letanía de un proyecto civilizatorio que perdió el rumbo. Pero al menos les dice a los yanquis: soy mejor, y por eso puedo hacerlo mejor. Porque soy francés. Y siempre voy a escribir mejor que ustedes. Porque tengo un pathos latino del que ustedes carecen.
Otro gran punto a favor de Carrère -y del proyecto de la CIA en términos generales al que en el fondo Carrère, como bueno producto Sarkozyano, adscribe- es que no escribe “en guerra con el lenguaje”, tal como exigiría la crítica formalista del siglo veinte. Su propuesta es hacerlo en guerra contra sí mismo. Y ese parece ser un buen mojón para pensar la literatura del futuro: siempre en guerra contra uno mismo, siempre a favor de la patria, sospechando de ella pero desde una perspectiva expansiva, y aunque la batalla parezca perdida de antemano. Carrere generó un dispositivo donde el lector va a sus libros a nutrirse con la droga de una cierta honestidad artística, y eso funciona. Mientras consumimos su vida, mientras lo consumimos como escritor, mientras lo consumimos como una sustancia inmaterial y literaria que es una obra de arte, nos vamos enterando de temas diversos. Carrère forma ciudadanos: ese siempre fue el proyecto emancipatorio francés, desde el jacobinismo a los derechos del hombre. La CIA, en cambio, forma consumidores.
Carrère escribe con la prolijidad propia de un alumno aventajado de un MFA norteamericano, con escenas bien desarrolladas, construyendo clima poético al final de los capítulos, sin auto-misericordia y con una prosa amable y al mismo tiempo refinada. Digamos que para todos aquellos que consideran que un buen escritor es alguien capaz de desplegar ciertas piruetas, Carrère es un buen escritor. Espero que haya quedado claro que lo considero un mérito.
Honestidad casi brutal
La desesperación de Carrère por el reconocimiento es, en cierto punto, la desesperación de una potencia cultural por no desaparecer. Y es la desesperación de todas las obras de arte llamadas escritores en el régimen de circulación digital del tecnofeudalismo por obtener likes. Carrère quiere ser bueno cuando no están dadas las condiciones mínimas para que lo sea. Esta batalla perdida de antemano es lo que yo llamo belleza. No se trata de que sea francés, hombre, rico y privilegiado. Esas pueden ser condiciones, también, para ser un santo o un vengador. El problema es que quiere quedar bien con todo el mundo y ser reconocido por todos. Eso es lo que define a un mercader.
Listemos sus intentos, con una profunda empatía por sus logros. En El Bigote (1986) Emmanuel aún intenta una literatura no biográfica o “representacional” y nos entrega un absurdo casi surrealista, con un toque existencial. El camino hacia el éxito nunca es fácil. Corrige a tiempo y El Adversario (2000) es una pequeña obra maestra: un tratado sobre el mal y además una clase casi perfecta de crónica policial. Carrère mira al mal a los ojos, y después de haber contado la historia de un psicópata mitómano que asesinó a su mujer y a sus hijas llega a la conclusión de que él es bueno, o al menos de que no se animaría a tanto. Pero comprende algo más: si quiere ser realmente famoso debe poner el cuerpo. Así llegamos a Una novela rusa (2007), donde Carrère realiza el primer giro autobiográfico fuerte narrando parte de su ominosa historia familiar. El clic hace efectos, el proyecto crece. De ahí vamos a De Vidas Ajenas (2009), otra novela notable, a mi gusto su segundo mejor producto. Allí relata un tsunami en Sri Lanka como introducción al drama del derecho de defensa del consumidor -uno de los agujeros negros del regulacionismo europeo y también del libertarianismo sudaca- cruzada por la enfermedad de una familiar. Los únicos derechos que importan son los del consumidor, y la única desgracia verdadera es la enfermedad de un ser querido. Como corresponde se desprecia subliminalmente a Estados Unidos en nombre de las instituciones de la Republique. Es una novela bella, desarticulada, sabia. Y es sobre la muerte, porque el consumo es la negación celebratoria de la muerte. Consumimos para no morir de aburrimiento.
Luego el viajero llegará a la que a mi juicio es la obra cumbre de Carrère, el momento en que el artista entiende desde dónde viene y hacia dónde va, ayudado además por un personaje inmenso que además da título a la novela: Eduard Limonov. Limonov (2011) consolida el género Carrère, es su peak performance. Todo lo que no había sido bien resuelto en su anterior biografía sobre Philip K. Dick, que pese a todo tiene un gran título –Yo estoy vivo y ustedes están muertos (1993)-, estalla en Limonov. Carrère hace un uso virtuoso de la digresión, encabalga su experiencia personal y su historia familiar con la de su némesis ruso, entra y sale en los momentos exactos, teoriza cuando debe teorizar y da paso a otras voces, incrusta pequeños viñetas ficcionadas y muestra su procedimiento de escritura en dosis justas. Pero hay algo más: resuelve las cuentas pendientes con su madre. Se pone, como diría un psicólogo, en posición de falo materno. Encuentra su verdad, lo que vino a hacer, lo que nunca logrará.
El descenso de Carrère desde esa cima es decoroso. El Reino (2014) es una novela mala, que muestra un profundo desconocimiento de la doctrina católica, de la teología y de la historia del cristianismo primitivo. Es la novela que los ateos o los judíos necesitan leer para sentir que conocen algo de catolicismo, pero de la cual, advierto, salieron o saldrán más confundidos. Carrère se identifica con San Pablo, un traidor al espíritu del cristianismo, que probablemente haya infiltrado y arruinado partes vitales de su doctrina. En suma, El Reino es una novela que se sostiene básicamente en el talento narrativo de Carrère y en el desconocimiento de la teología y de la historia del cristianismo por parte de sus lectores laicos y progresistas. Yoga (2020), por su parte, ofrece una paleta de estrategias narrativas donde su biografía va adquiriendo cada vez más importancia, al punto que el tema es pura y exclusivamente su malestar como bohemio burgués. Creo que podría haber sido una gran novela, pero su progresismo neoliberal y el juicio que le metió la ex mujer mientras escribía la novela la transformaron en un producto chirle y deprimente. Luego vino V13. Crónica Judicial (2023), cuya lectura me ahorré y seguramente es estupenda.
Cada novela de Carrère es un espacio de experimentación con su propio narcisismo pero donde los materiales y las condiciones de producción de su arte están expuestos. Y a eso yo lo llamo honestidad. Hablo del mencionado pacto de lectura donde Carrère se compromete a contar todo lo que puede, incluso quedando a veces mal parado, exhibiendo la falla y el borde sinuoso de sus creencias de una forma muchísimo más arriesgada que la que permiten, por ejemplo, los protocolos de falsa espontaneidad que ofrecen las redes sociales. Esta honestidad virtuosa, que se suma a la exhibición casi museística de los materiales con los que trabaja, es lo que hace que Carrère haga literatura del yo, pero no todas las literaturas del yo sean las que hace Carrère.
Ahora bien: que uno pueda disfrutar de la buena factura de sus libros, preferirlo a los bodrios sentimentaloides de la mitteleuropa tipo Klaus y Lucas, e incluso regodearse tanáticamente en el ejercicio voyeurista de conocer los padecimientos de un burgués francés que, con todo el capital social, económico y familiar a su favor quería ser un escritor famoso y lo logró pero aún así es infeliz, no implica que deba descartar que existan o puedan existir cosas mejores, ni que la literatura puede dar mucho más que eso. Y como escribir sobre literatura sin jerarquizar además de ser aburridísimo no tiene ningún tipo de sentido creo que puedo considerarlo un autor interesante y al mismo tiempo argumentar algunos motivos por los cuales la devoción que provoca su honestidad, incluso en mí, me parece, por decirlo de alguna forma, problemática.
¿Ser bueno o ser mejor?
Voy a empezar esta última parte con una nota al pie: cuando un amigo psiquiatra se enteró de que Emmanuel Carrère descubría, ya bastante avanzado en su aventura autobiográfica, que era bipolar y que además, a causa de una profunda depresión, había sido sometido a tratamiento de electroshock, se consideró afortunado de pertenecer al sistema de salud mental argentino. Los dramas de los escritores parisinos, el turismo francés, la añoranza de Carrère por lograr reconocimiento en el mercado estadounidense y su evidente desprecio por el de habla hispana, la burocracia del oenegeismo, la diplomacia europea y el periodismo bien pago que constituyen su hábitat social, su cruzada farisea por los refugiados árabes que intentan ingresar a Europa, su vehemencia para señalar que no tiene problemas de dinero, su casa de vacaciones en las islas griegas. Podría seguir el listado de cosas de Carrère que me alejan existencialmente de su propuesta, pero considero que son tópicos curiosos e incluso entretenidos. No tenemos que leer sólo lo que nos interesa y muchas veces un libro malo vale más que diez libros buenos.
Lo que sin embargo no puede dejar de decir desde mi modesto lugar de bloguero es que sus temas son frívolos para el contexto latinoamericano, donde a mi humilde juicio pasan cosas mucho más intensas. Y a esto se le suma una serie de problemas de orden ético que, al ser profundizados, se vuelven políticos. Lo más suave y hasta cierto punto risueño es que Carrère quiere ser bueno y se pregunta por la dimensión ética de sus acciones. Admite sus errores, lucha por ser mejor y esto nos conmueve e identifica. Y además tiene la valentía de aceptar, a medias, que es malo. La vida, la muerte, la enfermedad y el bienestar como temas universales de la literatura están bien desarrollados o al menos interrogados en su obra. Pero aparte de esto Emmanuel hace algo que me resulta insufrible: es incapaz de admitir el talento ajeno, y en especial incapaz de reconocer que hay personas más talentosas que él, con opciones políticas más valiosas que él.
Propongo que la envidia es una clave de lectura bastante acertada para su obra: en El Adversario envidia a Claude Romand por haber tenido las agallas de eliminar a su familia, envidia a Michel Houellebecq, a Philip K. Dick y a Werner Herzog porque son mucho mejores artistas que él, envidia a Limonov porque tiene una vida con mucho más sentido que la suya… incluso envidia a Martha Argerich, a la que luego de elogiar tilda de mala madre en base a un documental hecho nada más y nada menos que por su hija. Quizás no envidie a San Pablo de Tarso, con quien se identifica, pero estoy casi seguro de que también envidia a San Pedro. Uno puede ser soberbio. Puede confiar en sus posibilidades, puede ser incluso insoportable y obcecado. Pero no puede ser envidioso. El envidioso es el cáncer de cualquier comunidad, porque impide el desarrollo de la virtud. Es el que se amarga con la virtud ajena en lugar de disfrutarla. Es el incapaz de matizar, de establecer un juicio. Creo que Francia tiene, en el fondo, envidia de Estados Unidos. Creo que Carrère es la expresión artística de esta relación. Creo que Argentina no debe envidiar a nadie. Aprender de todos, tomar lo suyo. Pero no envidiar.
Si El Envidioso está además a favor de todo lo que el consenso de la socialdemocracia neoliberal europea considera correcto, esquiva los temas espinosos como el feminismo -temas en los que Carrère podría quedar realmente expuesto- y esquiva también y minuciosamente cuestiones vinculadas a la economía o a la política de su país, cuando sí desarrolla otros temas domésticos mucho menos trascendentes, la sensación que termina quedando es que, mucho menos que los recortes personales o impulsados por el marco legal que el propio autor admite como límites a su búsqueda de la verdad, estos son los límites de la honestidad que el proyecto literario de Carrère persigue.
Como vengo diciendo, esto no me parece grave y de hecho disfruto al leer y comparar mis pensamientos con los de este tipo autores (Harari es el Carrère del ensayismo mainstream), que muchas veces me nutren y me hacen reenfocar ciertas cuestiones. Pero hay algo incómodo en estas obras de arte que se proponen como honestas pero jamás llegan a lo que yo considero más valioso cuando pensamos en la estética y sus bordes con la política, que es la sinceridad. Cuando un artista es sincero, la honestidad se construye como plataforma de discusiones estético políticas. Hay una moral de las formas que entra en tensión con el discurso político imperante y la emancipación humana. Hay una tensión entre la pregunta por la vanguardia política y la pregunta por la vanguardia estética. Hay una anagnórisis estética que ilumina un proceso trunco de anagnórisis personal, de donde la voz que narra sale transformada y al mismo tiempo es vulnerable, y no se blinda en el colchón de la buena conciencia que ofrecen las temáticas de moda en el progresismo. Hay un deseo de renovación que no debe confundirse con el malditismo vacío, pero es más importante que el deseo de reconocimiento. Emmanuel Carrère desea que su persona y su literatura sean cada vez más buenas, y podemos identificarnos por eso. Pero repite el vicio de todo envidioso: jamás se preguntan por cómo pueden ser mejores. ///// DB