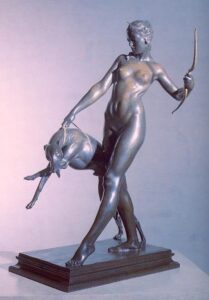El Estado, al igual que el becerro de oro del Antiguo Testamento, puede ser reducido a cenizas. En consecuencia, su imagen sigue viva en el recuerdo nostálgico, en la narrativa. El Estado argentino es una meta-figura que genera variedad de imágenes secundarias: la melancolía de la democracia, la imposibilidad de una reforma laboral, de modernizar el mercado de trabajo y de ver al hombre nuevo en él. La técnica define la época y también define o determina al Estado. Hablar de la técnica y ya no del poder (como axioma vox populi devaluado) demuestra cómo la ciencia, bajo ciertos parámetros, fue seducida despóticamente por el Estado. Abandonada toda expectativa de refundación del mismo, solo queda la refundación del pueblo, de la comunidad. Aún la seguridad se encuentra bajo el parámetro de lo interior. El objeto deja de ser el Estado para ser el individuo: ¿qué individuo se puede proteger si no defendemos la nación? ¿Qué individuo se puede proteger si el tejido social está roto, si ya no hay comunidad, si los dioses nos abandonaron? ¿Cómo sostener esas ficciones de Estado si el pueblo continúa roído? ¿Qué pueden proteger las mujeres más que el poder de gobernar que debería tener el Estado?

Érica Barcich
La incorporación de las mujeres en Argentina
Cualquier retrato que intente urdir la incorporación de las mujeres en el siglo XXI a las fuerzas de seguridad bajo la clave de igualdad de género o democracia está destinado a fracasar. En los últimos años el enlistamiento de las mujeres a estas instituciones se debe menos a optimizar los recursos humanos de los sistemas de seguridad y defensa de nuestro país que a encontrar en el servicio policial un empleo formal.
Si la reforma policial del peronismo bonaerense encabezada por Marsillach decantó en la creación de la primera brigada femenina en América Latina (1947) con la misión de proteger menores y otras mujeres, casi un siglo después los motivos para la creación de un cuerpo especializado continúan siendo similares. Ahora bien: aún si se aceptaran como un destino las motivaciones y conceptos que dieron origen a la Brigada (“poseer mayor sensibilidad que el carácter masculino desconoce”, “intuición”), su problema sería su objeto excluyente: la Argentina. La creación del Cuerpo Femenino de Orden Urbano en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (que interviene en manifestaciones y restablecimiento del orden público) habla más de la imposibilidad del Estado de mantener la estabilidad social -pese a la proliferación múltiples de áreas en el monstruoso organigrama estatal- que de la noción de salvaguardar el poder de gobernar del Estado.

Primeras mujeres egresadas de la Brigada femenina. 1947.
Que las mujeres que se incorporaron a la Policía, como por ejemplo Regina Zonta la primera mujer en llegar al grado de comisario general, no hayan tenido mayor ambición que un empleo formal se ha convertido en la peor pesadilla de la política. Que la gran mayoría de mujeres integradas a las fuerzas (no solo como agentes sino también como madres, esposas, e hijas que sostienen al hombre policía) provengan de barrios marginales ha devaluado la comprensión del fenómeno de intercambio que existe detrás. Es en este intercambio fallido en el que se hace patente el protagonismo de las mujeres. Dicho de otro modo: en un escenario en el que el estado-nación-capital, en palabras de Kojin Karatani, de nuestro país no puede reponer, suturar o transformar las antiguas formas de protección estatal (cuyo punto arquimédico es el ‘estado benefactor’), resulta sintomática la distribución del recurso de la seguridad a través de hombres y mujeres. En otras palabras, la seguridad interior es asegurada a través de los despliegues de proximidad de gendarmes, prefectos o policías para resolver la tensión entre el deseo de las personas a sentirse seguras y el control potencialmente mortal que la ‘seguridad’ ejerce sobre sus vidas. En ese sentido, la seguridad se convirtió en una transacción entre dadores de ese servicio -sean gendarmes o policías-, encargados de, con Marcel Mauss, el don de la seguridad, y los receptores de ese don: los vecinos o el ciudadano. Por eso hoy, finalmente, la seguridad interior se convirtió en un contrato de intercambio en el que el trabajo policial se ha vuelto más ominoso y el Estado más invisible: un agente de seguridad es la primera ventana con la que se encuentra el vecino para buscar socorro.
La autoridad pública, de igual manera que las formas comunes de ejercicio de soberanía estatal, se encuentra en crisis. Y si la regulación política se encuentra en crisis, expresada en momentos que buscan explícitamente ser banales, diríamos en adelante no políticos, es porque también las ciencias, aparentemente liberadas de sus principios económicos liberales que le dieron fundamento, están en una situación igual de deplorable: sin conciencia, sin estudiar y cuestionar al poder.
Las mujeres policías de hoy se parecen más (de hecho son) a las que detuvieron a Brenda Uliarte y generaron revuelo por la ‘poca profesionalidad de la imagen’ (jeans poco sofistificados, el alisado recién hecho y color de pelo descuidado) que a Gillian Anderson en The fall o a Carrie Mathison en Homeland. La existencia de mujeres argentinas en las Fuerzas de Seguridad está sustentada en un sistema de dones: el estado invita a participar, las mujeres aceptan el convite y se les paga un sueldo. Prima el intercambio económico y el poder político, sostenido en el crédito: el servicio a la nación, entregar la vida, por un salario. Esta no es la únicas variable posible para la incorporación de mujeres a fuerzas armadas, hay ejemplos donde lo que priman son, por ejemplo, cuestiones más trascendentales o existenciales como pasa con las mujeres armadas bajo un sistema integrado y mediado por la religión como las mujeres que integran las Brigadas de Al Jansa, la policía femenina del ex Estado Islámico; o las soldados de las fuerzas de defensa israelíes.

Las fuerzas de seguridad en Argentina
Para la cultura progresista argentina las Fuerzas de Seguridad son, como mínimo, algo exótico. Algo de eso se puede ver en el documental “Cómo ganar plata”, de Ofelia Fernández y FUNDAR, en el que se entrevista (a prudente distancia) a un policía de civil: los jóvenes acercándose a los vigis. Observemos este discurso de Milei y pensémoslo en relación a la temática: “Esto es el resultado de dos décadas de discurso público progresista desde la cúpula del Estado defendiendo cosas indefendibles y tratando de hacer creer que los delincuentes eran en verdad víctimas y que nuestras Fuerzas de Seguridad eran victimarios. Debido a la penetración ideológica de la izquierda cultural en las instituciones: universidades, dirigencia policial, empresariado, medios de comunicación, el Estado lentamente fue abandonando su indelegable función”. ¿Quién debe brindarle seguridad a la población?
El momento no político se tradujo hace unas pocas semanas en la “protesta de Gendarmería” en Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Jujuy y Salta. Se sabe que las Fuerzas Policiales y de Seguridad, sean federales o no, tienen prohibido entrar en huelga porque su servicio es “permanente”. Se trata de un servicio, una entrega, un bien cuyo rasgo decanta en la persecución del delito y los delincuentes, una amenaza ininterrumpida, y un riesgo eterno. Servir a la comunidad no es un slogan, sino una posibilidad de exponer su trabajo a otros. Para los funcionarios políticos, una fuerza de seguridad protestando es una fuerza que renuncia a su identidad. Un momento de excepcionalidad como una huelga policial dispone una radiografía más completa; una protesta de fuerzas policiales y de seguridad es un punto arquimédico que permite considerar las tramas que se urden sobre estas instituciones: la cultura se funda en la excepción. A causa de reducir el enigma de lo extraño al observar hechos poco cotidianos pero similares, al prestar atención al tipo de relaciones que se establecen dentro, en este caso, de las instituciones policiales, comprendemos que la palabra “mujer” no es una categoría de análisis, así como tampoco lo es el “género”.
El divorcio entre buena parte de la nomenklatura progresista y las Fuerzas de Seguridad resultó en disponer interpretaciones distintas de un mismo acontecimiento. Es sintomática la protesta de la Policía Bonaerense en Olivos en el 2020: aquellos que denunciaban un intento de golpe de Estado se diferenciaron de quiénes encontraron en esa protesta un reclamo salarial. Esa situación de excepción, mal llamada acuartelamiento, expuso situaciones de malestar de muchas mujeres cabeza de familia o, simplemente, denunciando malas condiciones de servicio. Una protesta pudo poner por delante la estructura interna de una institución y las prácticas relacionales situadas social e históricamente: un suboficial no cobra lo mismo ni tiene el mismo peso político que un oficial. La dimensión ‘sacrificial’ del servicio genera que los y las policías no se reconozcan como trabajadores, al margen de la imposibilidad de representación política y/o gremial, no hay salario que pueda pagar el precio de dar y entregar la vida.
En el momento no político -banal- de la política se trata de no mostrar policías malos, a pesar de tener las estadísticas más bajas de la región en violencia institucional, no mostrar el uniforme. Ahora bien, ¿cómo conciliar los ejes de lo policial y lo femenino? ¿Cómo se armoniza, sí es que se logra, la identidad profesional con su identidad de género? ¿De qué manera se entrecruzan en el servicio?
Estos dos aspectos se convierten en denominadores comunes de una disputa de capital del ejercicio de la violencia legítima. En el devenir cotidiano de lo policial, lo que tensiona es el saber que se adquiere en la práctica y por ella misma, lo que en cada caso enfrenta a distintos agentes de cada campo. A raíz de ello, los trabajadores, hombres y mujeres, administran el rigor a través de evaluaciones morales del uso de la fuerza, lo que convierte en “tolerables” ciertas disposiciones o rigores. Por dislocación de la percepción del ejercicio de la violencia, se hacen tolerables distintas imágenes para policías mujeres madres: dificultades en los ascensos, en la asistencia a cursos, en los destinos, recargas horarias; para otras mujeres policías, dificultades para canalizar denuncias sin que las desafecten del servicio o les levanten sumario. Por otro lado, se visualizan como no tolerables comportamientos que fracturan los estándares morales esperables de las mujeres: una mujer violenta, una mujer que grita, una mujer policía que sale de trampa con su jefe.
Si a las fuerzas de seguridad se les impone el uso de la fuerza (por más que sabemos que, al tener colonizado la mayor parte del tiempo, no hacen uso de la misma y son los menos quiénes se encargan de dirimir la violencia), a las mujeres de las fuerzas no se les atribuye ni la más primarias de las pasiones humanas (el miedo), pero sí se les atribuye el peor de los derechos: el derecho a ser perversas solo por ser mujeres policías.

Más allá de las críticas surgidas a las mujeres policías por “pertenencia a la institución”, estos señalamientos, asimilados a la teoría estructuralista del género, igualan el comportamiento de mujeres policías con el hecho de estar “virilizadas/masculinizadas”. Por el contrario, la violencia es un recurso propio de hombres y mujeres, dentro de un espacio institucional, que excede el riesgo físico. Difícilmente pueda pensarse en la policía como una profesión que demanda con firmeza un ejercicio y un ejecutor/a masculino/a; sino que presenta una elasticidad que no ha obligado a las mujeres, necesariamente, a adscribir a formas de ser de los hombres. El desempeño de las mujeres puede ser atravesado por la expresividad, la ingenuidad y la dedicación servicial hasta la valentía, la hostilidad y la severidad.
No hay un modo único de participación de mujeres en “la policía” así como ni siquiera hay una única concepción de la feminidad válida entre quienes se desempeñan como policías. Los significados presentes son producto de negociaciones múltiples que permiten más de una forma legítima de ejercer la profesión: ¿Qué es usar la fuerza? Un saber, una habilidad y una posibilidad entre la estructuración de sus jornadas laborales, sus rutinas, su “saber hacer”. Desde y en la práctica, las mujeres policías contribuyen a su propio acervo con habilidades, saberes informales, aguantes, sacrificios, que se componen por su manera de capitalizar el tiempo invertido ya sea en la comisaría o en la vía pública, en el cuidado de los espacios de trabajo y en sus relaciones diarias, que permiten permisos y complicidades.
Si ‘tolerar, sacrificar y resignar’ mantiene en pie a estas agentes, sean gendarmes desarraigadas de su lugar de origen, de sus familias, al mismo tiempo que se intensifican funciones policiales, en simultáneo son estos mecanismos que contribuyen a que no sientan separación entre tiempos no laborables. En suma, en relación a la actividad policial, no solo es el tiempo lo que se entrega como parte del sacrificio, sino todo lo que resigna de sí.
Las condiciones de trabajo demuestran cuánto influyen las instituciones policiales al instituir a los agentes de seguridad con mandatos que tienen que ver con lo burocrático: el poder, el uso de la fuerza, la autoridad, el cumplimiento del deber, el estado policial. El Estado construye ficciones como puertas de entrada a las policías; construyendo lazos de sociabilidad basados en las jerarquías y en la autoridad, las mujeres se apropian de valoraciones compartidas por la institución porque hay un fin: administrar y regular la violencia en la sociedad.
Bienestar
Si ‘tolerar, sacrificar y resignar’ mantiene en pie a gendarmes y prefectos desarraigados de su lugar de origen, de sus familias, al mismo tiempo que se intensifican funciones policiales, en simultáneo son estos mecanismos que contribuyen a que no sientan separación entre tiempos no laborables, lo que tiende a sedimentar la perspectiva de derechos y obligaciones en términos naturales, en condiciones de trabajo y del trabajador. En suma, en relación a la actividad policial, no solo es el tiempo lo que se entrega como parte del sacrificio, sino todo lo que resigna de sí.
Llegados a este punto queda claro que no se trata de endilgar privilegios a los miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad. Por el contrario, será preciso contribuir al bienestar general de los gendarmes, prefectos y policías e hilvanar conexiones horizontales, de reconocimiento y condiciones, para ellos y sus familias, que les permitan vivir con dignidad mientras cumplen con su deber.
Contribuir al bienestar de los agentes de seguridad corresponde también a establecer una política de recursos humanos, regulada y normada, que otorgue previsibilidad a la rutina laboral, con ritmos de trabajo que ponderen la necesidad de un equilibrio entre horas de sueño y vigilia, la unidad familiar, la salud física y mental, períodos de descanso legalmente establecidos, la seguridad de terceros ante funcionarios provistos de armas de fuego, etc.
Para plantear un horizonte próspero para las y los trabajadores de nuestras fuerzas de seguridad tenemos que legitimar su esfuerzo y dedicación a través de una política salarial que deje de ser variable y con la mayoría de los aportes “en negro”. Por el contrario, la conducción nacional debe reponer suplementos, bonificación anual por racionamiento, asignaciones familiares por retribuciones y/o servicios especiales, garantías para préstamos y locaciones de inmuebles, por ej., sin descuentos, que acompañen las necesidades y preocupaciones por el uso indiscriminado del tiempo que demanda el servicio. ///// DB