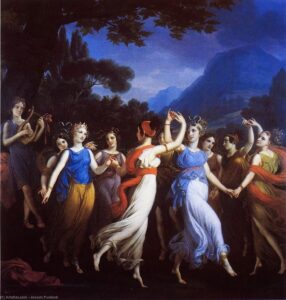El chiste recurrente en las redes acerca de que “nunca pasa nada” no es tanto un chiste, sino más bien un intento de verbalizar el hecho —fundamentalmente anímico— de que la violencia obscena del espacio digital colma nuestras mentes y vulnera el núcleo fantasmático de nuestro ser, que yace desnudo y desvalido frente a la realización permanente de todas nuestras fantasías al mismo tiempo que, en nuestra simple y cotidiana realidad corporal, no pasa absolutamente nada —excepto, quizás, envejecer y engordar, aunque también para eso está en camino una droga adictiva que los laboratorio más siniestros comienzan a vender con sus influencers—.
Lo fundamental de este desasimiento espiritual no es verdaderamente nuevo, y la última vez que pasé por una librería fue interesante descubrir que a alguien con intuición se le ocurrió reeditar y colocar en una mesa de novedades Propaganda, el libro en el que Edward Bernays, “el sobrino de Sigmund Freud”, ya en 1928, explicaba cómo manipular la opinión pública en democracia. El detalle es que, hace un siglo, lo que el pujante espíritu manipulador de Bernays pretendía, el motivo por el cual hoy es recordado con admiración por nuevas generaciones de manipuladores como “el padre del publicismo”, era vender más cigarrillos de las grandes tabacaleras. Por lo cual Bernays se propuso inventar la sensación social de que al pagarse sus propios cigarrillos y fumarlos en público, por ejemplo, las mujeres —que todavía no eran el centro demográfico real del mercado— eran más libres.
Como no voy a subestimarlos ni me interesa venderles nada —a excepción, quizás, de una suscripción a Dólar Barato—, llega el momento de añadir que, si ven en YouTube los documentales de Adam Curtis, van a poder conocer mejor la historia de Edward Bernays. Pero si recorren con atención esos documentales, también van a encontrar otra historia que se relaciona con los memes de que “nunca pasa nada”, la historia de un concepto al que quizás yo podría rebautizar y del que podría reapropiarme ante ustedes como “plasticidad epistemológica” o “colonización gnoseológica”, aunque solo lo voy a nombrar tal como lo elaboró el propio Curtis —que a su vez lo retoma del trabajo del antropólogo ruso Alexei Yurchak— para describir la neutralización deliberada de cualquier criterio estable de realidad: “hipernormalización”.
Yurchak es autor de un libro sobre la historia espiritual de la Unión Soviética que nadie excepto Curtis leyó con cuidado, pero cuyo título ofrece una primera aproximación a la “hipernormalización”: Todo era para siempre, hasta que dejó de existir. Lo primero que me gustaría aclarar es que esta conversación, a pesar de que bajo ciertas coordenadas improbables podría despertar la curiosidad de mis amigos periodistas, opera sobre un criterio de realidad que no tiene nada que ver con el agrio debate a propósito del ocaso del periodismo y el sentido “informativo” de la realidad en los tiempos de la Inteligencia Artificial (y ya que estamos: ese es un debate ridículo, todo el mundo sabe que la Inteligencia Artificial trabaja con información no verificada y publicada en internet, por lo que solo puede contar lo que el público ya conoce, mientras que el buen periodismo, en cambio, debería trabajar con información desconocida y verificada, y por lo tanto, no publicada aún en internet, que es lo que le permite todavía contar lo que el público desconoce).
Lo verdaderamente particular de la “hipernormalización” tal como vale la pena pensarla hoy es que no se trata de un proceso social espontáneo, en el sentido de que obedece a la imprevista pero aún así inevitable derivación de un conjunto más o menos identificable de factores históricos múltiples, pero tampoco se trata de un proceso del todo forzado y premeditado por determinados factores históricos de poder. Lo esencial de la “hipernormalización”, es decir, del proceso ideológico por el cual se sostiene colectivamente un principio de realidad caduco pero aún así estable en su lúgubre momificación —de modo que todo “sea para siempre hasta que deje de existir”—, está en el giro subjetivo digital.
Si tuviéramos que decirlo en lacaniano, podríamos pensar en cómo la digitalización de toda la información —económica, política, social, militar, cultural y un largo etcétera— realiza la casi materialización de un Gran Otro que habita en la red y que reduplica simbólicamente en el espacio digital a la vieja realidad analógica. Pero esta renovada sumisión subjetiva tampoco sería posible sin el evidente triunfo de la vieja fantasía transhumanista que promete la vida eterna, y que nuestra época acepta como una fantasía de realización eminentemente digital.
No voy a demorarme ahora en el amplio acervo cultural acerca del sueño humano de la vida eterna —a través de espíritus eternos, fuentes de la juventud eterna, obras de arte eternas, clonaciones eternas, memorias digitales eternas, etcétera—, pero, en cambio, sí voy a aventurar la hipótesis de que tal fantasía, en los hechos, ya está cumplida.
Cada vez más ajenos a la realidad analógica, ¿acaso el sueño de trascender más allá de los límites humanos del cuerpo no se realiza, aunque sea de un modo triste y precario, a través de las pantallas donde diseñamos y llevamos adelante una “segunda existencia” despojada de los inconvenientes del tiempo y el espacio, existencia que cada cual, dentro de sus posibilidades, imagina más libre, expresiva y desinhibida o, en todo caso, menos opresiva y menos limitada que en el “mundo real”, cuya creciente degradación invita a no hacernos demasiadas preguntas antes de saltar al espacio digital?
Si me lo permiten, voy a saltear las citas de autoridad y los nombres de los grandes filósofos de la técnica de rigor para llegar más rápido a la única conclusión evidente: el único espacio hoy habitable para nuestras fantasías es el espacio digital, el único espacio en el que, más allá de los límites concretos de lo real, se realizan nuestras fantasías de éxito, reconocimiento, belleza, sexualidad y riqueza. Y como se realizan de manera inmediata y constante, pero solo en tanto que ilusiones, yacemos desnudos y desvalidos porque “nunca pasa nada”.
Desde ya, el detalle es que tal espacio digital no solo pertenece a las corporaciones tecnofeudales de Silicon Valley, sino que está controlado y definido por la unidad militar Detachment 201 —sobre la que pueden googlear, sorprenderse y twittear cuando gusten—, aunque, sobre todas las cosas, el elemento clave es que se trata de un espacio digital sostenido sobre la “hipernormalización” de que no hay alternativa.
En este punto, sin embargo, el único tema moral importante es la “hipernormalización” de la crueldad y la violencia desproporcionada y sin misericordia a partir del cual la vieja realidad analógica se nos presenta como un espacio particularmente pérfido e inhabitable. Y no estoy hablando de los torneos públicos de narcisismo online, donde distintos panelistas de televisión se acusan mutuamente de incesto —aunque por la enorme energía que invierten en victimizarse y atacar y luego en ofenderse y victimizarse quizá deberían disputarse un trofeo al onanismo—, sino del genocidio israelí en Gaza.
El genocidio israelí en Gaza, tal como lo califican la Relatora Especial de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, la Comisión de Investigación Independiente de la ONU sobre los Territorios Palestinos Ocupados, Amnistía Internacional, Médicos Sin Fronteras, Humans Right Watch, la Corte Internacional de Justicia y medios internacionales de referencia como “The Guardian”, “Al Jazeera” y “Reuters”, es un buen ejemplo de “hipernormalización” de la violencia desproporcionada y sin misericordia, y del efecto prolongado de pasivización subjetiva según el cual, a partir de la “hipernormalización”, la percepción cada vez más dominante es que “nunca pasa nada”, al mismo tiempo que algo —y nada menos que un genocidio— “pasa”.
La “hipernormalización” es un proceso paradójico: a mayor exposición de videos, imágenes e información del genocidio israelí en Gaza, a mayor registro diario de los civiles con hambre a los que las Fuerzas de Defensa de Israel envenena, dispara e incendia, a mayor registro diario de los hospitales, las escuelas y los refugios que las Fuerzas de Defensa de Israel bombardea, a mayor registro diario de los chicos y bebés que las Fuerzas de Defensa de Israel asesina y mutila —según The Guardian, entre 3.000 y 4.000 chicos ya han perdido extremidades, un récord global de amputaciones pediátricas que la ONU califica como una “pandemia de discapacidades”—, en fin, cuanto más veamos y sepamos lo que pasa a diario en Gaza, más “hipernormalizado” resulta el hecho de que la dignidad humana carece de valor y que “nunca pasa nada” para poner fin al genocidio, a excepción del completo exterminio sistemático de todos los gazatíes.
Desde un punto de vista erudito, quizás podría pensarse que el genocidio israelí en Gaza actualiza lo que Hannah Arendt escribió alguna vez acerca de cómo los campos de concentración se convierten en el sustituto de la patria perdida de los apátridas, o podría servir para pensar el nulo valor actual de instituciones jurídicas que deberían garantizar el respeto de los derechos humanos, e incluso podría incentivar alguna discusión profunda sobre el hecho de que la igualdad natural entre los seres humanos —vuelvo otra vez a Arendt en Los orígenes del totalitarismo— no existe como otra cosa que el resultado de una decisión política interna a un grupo dado, a una comunidad determinada, a partir de la cual el hombre solo puede construir un mundo común “concertándose con sus iguales, y solamente con sus iguales”.
Pero la “hipernormalización” no piensa, no propone ni discute nada, y por eso cualquier conversación incluso erudita sobre el sentido de un genocidio mientras tal genocidio trascurre es moralmente repugnante. La “hipernormalización” consiste únicamente en proporcionarnos la fantasía de que todo “sea para siempre hasta que deje de existir”. No hacen falta más que narrativas simplificadas y artificiales para imponer y mantener el control y la apariencia de estabilidad en un mundo cada vez más caótico. Personalmente, me resultaría difícil acusar a alguien de trasladar su existencia subjetiva a las pantallas. Hacerlo sería ridículo técnica e históricamente, y es posible que también fuera una acusación potencialmente hipócrita. ¿Hay algún afuera de la “hipernormalización” tal como ocurre hoy entre nosotros? La pregunta es irrelevante. A la larga, el afuera, lo real, siempre llega a cobrarse sus cuentas. ///// DB